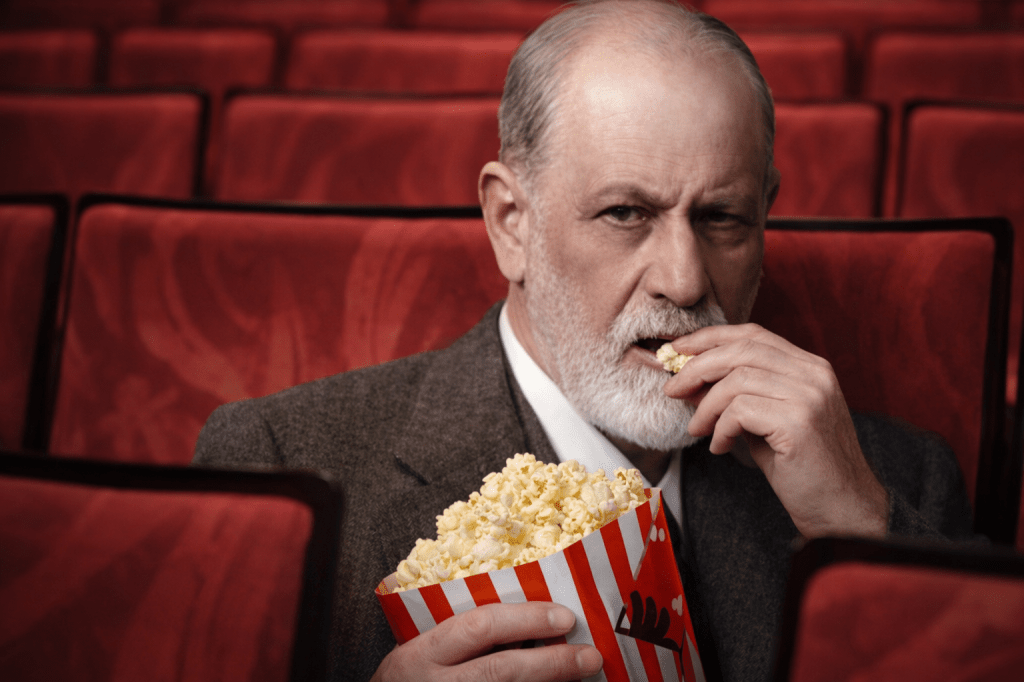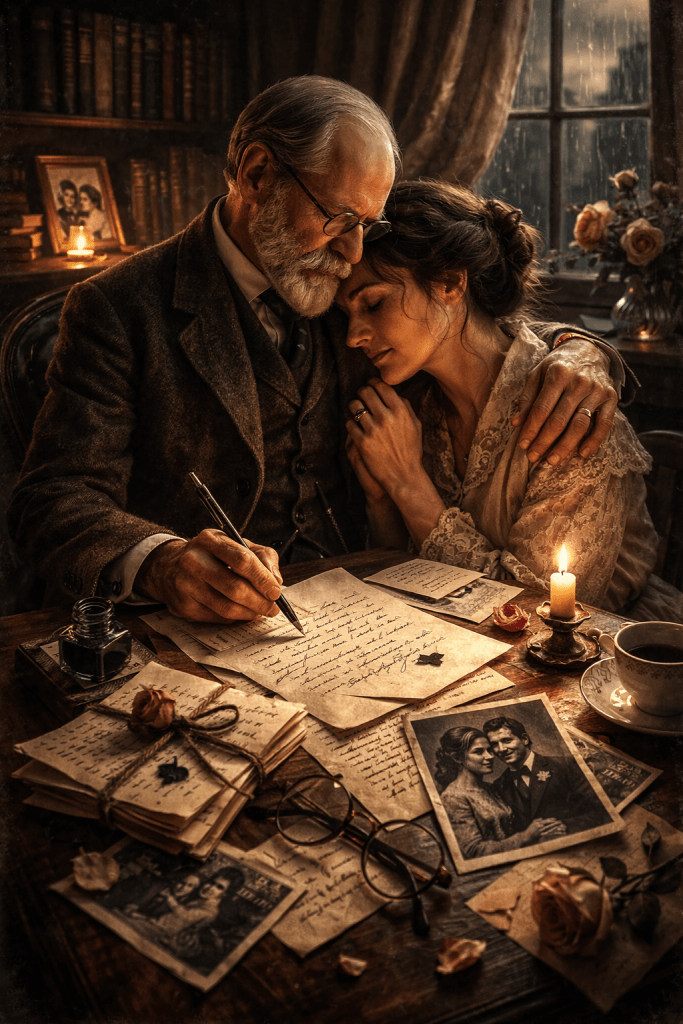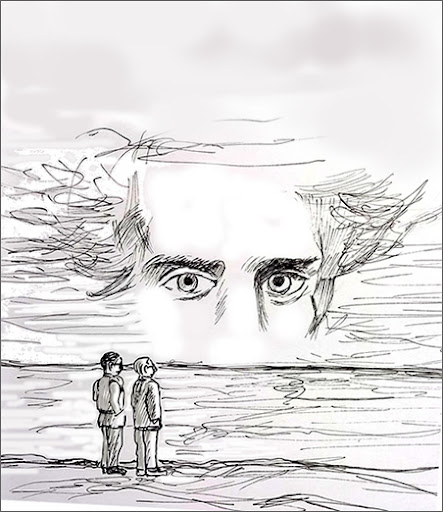“Quien conoce a los demás es sabio; quien se conoce a sí mismo es iluminado. Quien vence a otros es fuerte; quien se vence a sí mismo es poderoso”.
— Lao Tse
Queridos(as) lectores(as):
Vivimos en una época obsesionada con el control. Queremos controlar nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras metas, nuestra productividad e incluso nuestro descanso. Aplicaciones para dormir mejor, cursos para optimizar la eficiencia, métodos para gestionar la ansiedad. Todo parece empujarnos hacia una misma idea implícita: si logras controlar lo suficiente, vivirás bien. Sin embargo, muchas personas descubren algo inquietante. Mientras más intentan dominar cada aspecto de su vida, más ansiedad aparece. Mientras más se exige rendimiento constante, más se instala el agotamiento. Mientras más se busca seguridad absoluta, más frágil se vuelve la mente frente a la incertidumbre.
Curiosamente, hace más de dos mil años, una tradición filosófica nacida en China ofrecía una respuesta muy distinta a este problema. No proponía dominar el mundo ni dominar la mente. Proponía algo aparentemente simple y radical: aprender a fluir con la realidad. Esa tradición es el taoísmo. Aunque se trata de una filosofía espiritual con su propio contexto cultural y religioso, muchas de sus intuiciones contienen observaciones profundamente humanas sobre el equilibrio interior. En este texto no se trata de adoptar el taoísmo como creencia, sino de preguntarnos algo más interesante: ¿qué puede enseñarnos esta antigua sabiduría sobre la salud mental hoy?
El camino que no se puede forzar
El taoísmo surge en China aproximadamente en el siglo VI a.C., en un periodo de conflictos políticos y transformaciones sociales. La tradición atribuye su origen al sabio Lao Tse, autor del Tao Te Ching (s. VI a.C.), un breve libro compuesto por aforismos que han influido durante siglos en la filosofía china. Desde su primer capítulo encontramos una advertencia fascinante: “El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno” (Tao Te Ching, siglo VI a.C.). Con esta frase, Lao Tse intenta expresar que la realidad última —el principio que ordena el universo— no puede ser capturada completamente por palabras o conceptos.
La palabra Tao suele traducirse como “camino”, pero no se refiere a un sendero moral en sentido estricto. Más bien alude al orden profundo de la naturaleza, al flujo que atraviesa todas las cosas. Para el pensamiento taoísta, la vida no es una guerra permanente contra la realidad. Es un proceso dinámico donde todo cambia, todo se transforma y todo busca equilibrio. En este punto, el taoísmo coincide curiosamente con intuiciones de otras tradiciones filosóficas. El filósofo griego Heráclito observaba algo similar cuando afirmaba que “la armonía invisible es superior a la visible” (Fragmentos, siglo V a.C.). Ambas visiones sugieren que el equilibrio profundo del mundo no siempre es evidente, pero existe.
Wu wei: el arte de actuar sin violencia interior
Uno de los conceptos centrales del taoísmo es el wu wei, una expresión que suele traducirse como “no-acción”. Sin embargo, esta traducción puede resultar engañosa. El wu wei no significa pasividad ni indiferencia. Significa actuar sin forzar el curso natural de las cosas. Lao Tse lo expresa con una frase sencilla: “El sabio actúa sin forzar y enseña sin hablar” (Tao Te Ching, siglo VI a.C.). El punto no es dejar de actuar, sino actuar con una sensibilidad que respete el ritmo de la realidad.
Una de las imágenes favoritas del taoísmo es el agua. El agua es suave, flexible y aparentemente débil. Sin embargo, con el tiempo puede desgastar la piedra. Lao Tse escribe: “Nada hay más suave y débil que el agua, pero nada la supera al vencer lo duro” (Tao Te Ching, siglo VI a.C.). Desde la perspectiva de la salud mental, esta intuición resulta sorprendentemente moderna. Carl Rogers observó algo similar al estudiar los procesos de cambio personal. Como escribió: “La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar” (El proceso de convertirse en persona, 1961). La transformación psicológica profunda rara vez ocurre a partir de la violencia interior. Más bien aparece cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos.

— Lao Tse, Tao Te Ching (siglo VI a.C)
Zhuangzi y la libertad de no tomarse demasiado en serio
Si Lao Tse es el fundador del taoísmo, el filósofo Zhuangzi (siglo IV a.C.) es quien le dio una dimensión más literaria y psicológica. Su obra está llena de relatos y parábolas que exploran la libertad interior del ser humano. Uno de los más famosos cuenta cómo Zhuangzi soñó que era una mariposa. Al despertar se preguntó algo desconcertante: ¿era Zhuangzi quien había soñado ser una mariposa, o una mariposa que soñaba ser Zhuangzi? (Zhuangzi, siglo IV a.C.). Más allá del juego filosófico, el relato apunta a una idea profunda: muchas de las certezas que sostienen nuestra identidad pueden ser más frágiles de lo que imaginamos.
La mente humana suele aferrarse con enorme intensidad a sus pensamientos, preocupaciones e historias personales. El problema es que cuando estas narrativas se vuelven demasiado rígidas, terminan convirtiéndose en una prisión psicológica. El propio Zhuangzi lo expresa de forma provocadora: “El hombre perfecto no tiene yo; el hombre espiritual no tiene mérito; el sabio no busca fama” (Zhuangzi, siglo IV a.C.). Desde la psicología contemporánea encontramos una intuición parecida. Irvin D. Yalom explica que gran parte de la ansiedad humana surge cuando sentimos que las bases de nuestra vida se tambalean. Como escribe: “La ansiedad surge cuando percibimos que las bases de nuestro mundo se desmoronan” (Psicoterapia existencial, 1980). Zhuangzi parecía sugerir algo similar hace más de dos mil años: la libertad interior comienza cuando dejamos de tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos.
El valor del vacío en una mente saturada
Otra idea profundamente sugerente del taoísmo es la importancia del vacío. Para nuestra mentalidad occidental, el vacío suele interpretarse como carencia. Sin embargo, para el pensamiento taoísta el vacío es lo que permite que algo funcione. Lao Tse lo explica con una metáfora simple: “Treinta radios convergen en el centro de una rueda, pero es el vacío del centro lo que permite que el carro avance” (Tao Te Ching, siglo VI a.C.). La enseñanza es sorprendente: lo que no está lleno también tiene un valor. En nuestra época, muchas personas viven con una agenda saturada, una mente saturada y una vida saturada de estímulos. Redes sociales, noticias constantes, exigencias laborales, presión económica. El resultado suele ser una mente incapaz de descansar.
Byung-Chul Han describe este fenómeno con gran claridad: “La sociedad del rendimiento produce sujetos agotados y deprimidos” (La sociedad del cansancio, 2010). El taoísmo propone exactamente lo contrario: aprender a dejar espacios vacíos en la vida. Silencios. Pausas. Momentos donde no se está produciendo ni resolviendo nada. Paradójicamente, esos espacios pueden convertirse en una de las formas más eficaces de cuidar la mente.
Una sabiduría antigua para la salud mental
El taoísmo no es una psicoterapia ni un manual de bienestar moderno. Es una tradición filosófica y espiritual con su propio contexto histórico. Sin embargo, algunas de sus intuiciones resultan extraordinariamente actuales. Primero, nos recuerda que la vida tiene ritmos que no siempre podemos acelerar. Lao Tse lo expresa con una frase sencilla: “La naturaleza no se apresura, y sin embargo todo se cumple” (Tao Te Ching, siglo VI a.C.). Segundo, nos invita a reducir la violencia interior. Muchas personas se hablan a sí mismas con una dureza que jamás usarían con un amigo.
Tercero, nos recuerda que la realidad incluye inevitablemente incertidumbre, cambio y pérdida. Donald Winnicott señalaba algo muy cercano a esta idea cuando escribió: “La vida no consiste en eliminar toda tensión, sino en poder sostenerla sin desmoronarse” (Los procesos de maduración y el ambiente facilitador, 1965). En cierto sentido, el taoísmo no propone eliminar el sufrimiento, sino aprender a no romperse frente a él.
Reflexión final
Tal vez una de las enseñanzas más valiosas del taoísmo sea esta: no todo en la vida necesita ser dominado para encontrar equilibrio. A veces el problema no es que la vida sea demasiado difícil, sino que intentamos vivirla como si todo dependiera exclusivamente de nuestra fuerza. En una de las frases más bellas del Tao Te Ching, Lao Tse escribe: “Quien se contenta con lo suficiente siempre tendrá suficiente” (Tao Te Ching, siglo VI a.C.). No se trata de renunciar a nuestros proyectos ni de abandonar nuestras responsabilidades. Se trata de recordar que la paz interior no siempre nace del control, sino del equilibrio.
Y ustedes, queridos(as) lectores(as): ¿En qué momentos de su vida han sentido que estaban luchando demasiado contra la realidad? ¿Hay algo que quizá necesiten dejar de forzar? ¿Podría haber más serenidad si, en lugar de resistir todo, aprendieran a fluir un poco más con la vida? A veces cuidar la salud mental no consiste en hacer más, sino en dejar de luchar contra lo inevitable.
Gracias por leer Crónicas del Diván. Este espacio existe para pensar juntos la vida, el dolor, la mente y la esperanza desde el diálogo entre filosofía, psicoanálisis, literatura y experiencia humana. Si este texto resonó contigo, te invito a dejar un comentario: los comentarios no sólo enriquecen la conversación, también permiten que otros lectores encuentren este espacio y se sumen al diálogo.
Si deseas compartir alguna experiencia personal, reflexión o tema que te gustaría ver abordado aquí, puedes escribirme a través de la sección Contacto del blog. Y si te interesa seguir estas reflexiones y contenidos sobre mente, cultura y vida cotidiana, te invito también a seguirme en Instagram @hchp1, donde comparto ideas, lecturas y pequeñas provocaciones para pensar el mundo de otra manera.
Nos seguimos leyendo…