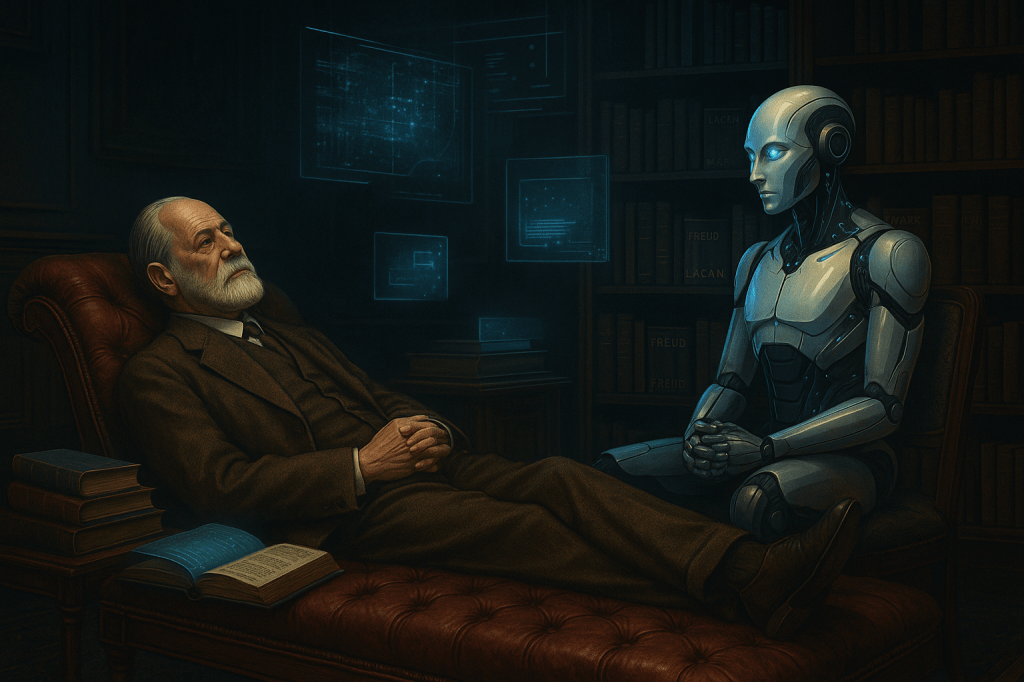“La bondad es la única inversión que nunca falla».
—Henry David Thoreau
Queridos(as) lectores(as):
Hay pérdidas que desordenan la vida entera, no por su violencia sino por su silencio. Perder a una persona buena no es como perder a cualquiera: es como si un lenguaje desapareciera del mundo, un modo de ser que sostenía cosas que uno nunca vio del todo. A las personas buenas solemos darlas por hecho. Asumimos que su paciencia es infinita, que su presencia es inquebrantable, que su comprensión es automática. Creemos —desde un lugar inconsciente, casi infantil— que siempre estarán ahí, sosteniendo lo que nosotros no queremos mirar. Y esta ilusión, tan cómoda como peligrosa, es la que nos prepara para un duelo especialmente cruel. En este encuentro les propongo pensar no en la pérdida en sí misma, sino en la dinámica que la antecede: esa mezcla de ceguera afectiva, egoísmo cotidiano, fantasmas inconscientes y roles que repetimos sin darnos cuenta. Parafraseando a Freud: “No somos dueños de nuestra propia casa”. Y cuando en esa casa interna vive la comodidad, el miedo o la dependencia, la bondad ajena puede volverse un recurso que se exprime, no un vínculo que se cuida.
La idea no es idealizar a nadie. Las personas buenas también tienen fallas, contradicciones, impulsos, sombras. Friedrich Nietzsche y Vincent Van Gogh —dos ejemplos que retomaremos— fueron tan sensibles como difíciles, tan nobles como irascibles. Pero la injusticia con la que se les trató en vida no desaparece por reconocer sus defectos. Si algo muestran sus historias es que la bondad, cuando se combina con la vulnerabilidad, queda a merced de quienes no saben verla. Hoy reflexiono sobre esto porque se ha vuelto un hábito peligroso en nuestra época: el de pensar que el otro tiene que soportarnos. Y cuando por fin la persona buena se rompe, quien queda atrás suele acomodarse en el papel más cómodo de todos: el de la víctima. De eso se trata este texto: de mirar con honestidad lo que perdemos y lo que repetimos.
La ilusión de que la bondad es inagotable
La mayoría de nosotros lleva en el inconsciente una idea muy infantil: que la persona que nos quiere es una fuente inagotable. Como señalaba Donald Winnicott: “Dar es fácil si uno ya ha recibido lo suficiente” (El niño, la familia y el mundo exterior, 1964). Pero esa fantasía de abundancia se convierte en un permiso silencioso para abusar, exigir, presionar o ignorar. Cuando alguien es bueno, paciente y dispuesto, nuestra mente se acomoda: baja la guardia, deja de esforzarse y empieza a dar por hecho lo que debería agradecerse con cuidado. Es normal que esto no se vea mientras ocurre. La rutina tiene la habilidad de volver invisible lo esencial. Uno piensa: “Ya mañana cuido esto”, “Ya le explicaré mejor”, “Puede esperar”, “No pasa nada, me conoce”. Esa postergación continua es precisamente lo que desgasta. Las personas buenas suelen avisar poco y soportar mucho; ahí está el riesgo. Entre más avisos callados dan, más creemos que no necesitan nada o que siempre podrán con todo.
Esta ilusión se alimenta de una premisa falsa: que la bondad equivale a fortaleza inquebrantable. Pero no es así. La bondad es una sensibilidad fina, una forma de escucha, una ética afectiva. No es un escudo. De hecho, a veces es todo lo contrario: un punto vulnerable expuesto. Como escribió Rainer Maria Rilke: “Ser amado es consumirse” (Cartas a un joven poeta, 1929). La persona buena se desgasta en silencio mientras sostiene más de lo que puede nombrar. Y cuando finalmente se cansa, cuando ya no puede más, el golpe suele sentirse injusto porque nadie vio venir lo que estaba desgastado desde hace años. Pero no estaba oculto: simplemente nos acostumbramos a no mirar. La bondad se volvió paisaje.
La tragedia de los incomprendidos
Friedrich Nietzsche no sólo sufrió la incomprensión de una época entera; también la de su propio círculo. Era un hombre profundamente sensible, torpe para expresarse emocionalmente y con una necesidad enorme de ser escuchado de verdad. En sus cartas se percibe un deseo casi infantil de compañía. Sin embargo, quienes lo rodeaban —incluida Lou Andreas-Salomé— interpretaron sus gestos como exageraciones, arrebatos o debilidades. Su bondad, esa docilidad íntima que escondía bajo su dureza escrita, quedó eclipsada por su carácter difícil. El resultado fue un aislamiento progresivo. Como él mismo advirtió: “Lo que se hace por amor siempre acontece más allá del bien y del mal” (Más allá del bien y del mal, 1886). Y aun así nadie supo comprenderlo. Vincent van Gogh vivió algo parecido. Su capacidad de amar era tan intensa que se volvía torpe, desbordada, casi dolorosa. Theo lo entendió mejor que nadie, pero el resto del mundo lo redujo a sus arrebatos y a su desesperación. La Historia parece olvidar que Van Gogh cocinaba para desconocidos, daba su comida a otros, regalaba dibujos a quien lo necesitaba, escribía cartas donde suplicaba cariño. Era un hombre bueno, pero cargado de una sensibilidad sin defensas. Como escribió en una de sus cartas: “No tengo otra cosa que mi trabajo, mi miseria y mi corazón” (Cartas a Theo, 1888).
Ambos —Nietzsche y Van Gogh— fueron figuras complejas, por momentos insoportables, sí. Pero también fueron hombres profundamente buenos a quienes se trató con una dureza desproporcionada. Su tragedia no fue sólo su enfermedad, sino la incapacidad de quienes los rodeaban para ver la fragilidad que intentaban ocultar. Cuando ellos se quebraron, los mismos que los criticaron se sorprendieron. Siempre pasa así con la gente buena: nadie imagina que pueden romperse hasta que ocurre. Estas vidas muestran que la bondad, sin cuidado, se convierte en blanco fácil: se malinterpreta, se exige sin reciprocidad, se explota. Y cuando el bueno se derrumba, el entorno culpa a la “inestabilidad”. Nunca a su propio descuido.

Roles, fantasías y cegueras
El psicoanálisis tiene una respuesta clara frente a estas dinámicas: lo que no se elabora se actúa. Freud lo dijo con precisión: “El que no recuerda, repite” (Psicopatología de la vida cotidiana, 1901). Cuando una persona buena entra en nuestra vida, el inconsciente tiende a colocarla en el lugar del cuidador ideal, del sostén perfecto, de la figura que no falla. Ahí nacen los roles peligrosos: el que exige, el que se descuida, el que se vuelve dependiente, el que se cree con derecho. Estas fantasías no son conscientes. Uno no se levanta diciendo: “Hoy voy a usar a esa persona buena como objeto”. No. Ahí radica la crueldad sutil: la persona se convierte en soporte psicológico sin que nadie lo decida. Es el inconsciente compensando vacíos: heridas infantiles, abandonos previos, modelos relacionales torcidos. Se espera del otro lo que no se recibió antes; se exige lo que la propia Historia no pudo dar.
El problema es que la persona buena suele aceptar ese rol con naturalidad, casi sin darse cuenta. Quiere cuidar, quiere acompañar, quiere amar. Pero ese deseo también tiene un límite. Winnicott lo explicó al hablar de las madres suficientemente buenas: incluso el cuidado más profundo necesita reciprocidad. La ausencia de esa reciprocidad genera resentimiento, agotamiento y tristeza. Cuando la persona buena empieza a cansarse y a marcar límites, el otro suele reaccionar con sorpresa o con enojo. “¿Qué hice?”, “¿Por qué está distante?”, “Antes no era así”. Pero esa sorpresa es apenas evidencia de la ceguera: la bondad ajena se asumió como incondicional. Y nada lo es.
Cuando se van, no es por capricho
La salida de una persona buena no es una salida impulsiva. Es una salida acumulada. Detrás hay años de avisos silenciosos, de heridas pequeñas, de cargas no distribuidas. Como escribió Albert Camus: “El cansancio viene primero, luego la fatiga de tener que seguir siendo uno mismo ante los otros” (El hombre rebelde, 1951). Esa frase podría aplicarse a cualquier vínculo donde la bondad se ha convertido en sostén unilateral. Cuando una persona buena se va, rara vez lo hace con escándalo. Lo hace agotada, drenada, deshecha. Lo hace porque ya no tiene recursos afectivos para negociar ni para explicarse. Lo hace porque quedarse sería una forma de autoabandono. Y, sobre todo, lo hace porque entender que uno merece cuidado también es un acto de dignidad. Muchos creen que la salida de una persona así es injusta. “Se fue sin avisar”, “Se cansó de la nada”, “Yo también sufría”.
Es cierto que todos sufren. Pero hay una verdad incómoda: la persona buena, antes de irse, ya estaba rota desde hace tiempo. La ruptura visible es sólo el último capítulo de una historia que nadie quiso leer. Es doloroso entender esto porque nos obliga a mirarnos con radical honestidad. Reconocer que el otro aguantó demasiado revela algo sobre nuestras propias dinámicas: la falta de escucha, la comodidad, la exigencia solapada. Y aceptar esto es el inicio de un duelo real, no del duelo romántico donde uno se pinta como inocente. Cuando se pierde a una persona buena, no se pierde sólo un vínculo: se pierde un espejo. Uno que mostraba quiénes éramos realmente con ella.
El refugio más cómodo para quien no quiere cambiar
Lo más triste ocurre después: los que se quedan solos suelen contarse una historia donde ellos son las víctimas. Esa narrativa funciona como defensa. Melanie Klein escribió: “El dolor por el daño causado puede transformarse en persecución imaginaria” (Envidia y gratitud, 1957). Es decir: es más fácil sentir que el otro “nos abandonó” que aceptar que lo desgastamos. Esa versión del relato acomoda todo: “Yo di más”, “No valoró lo que tenía”, “Siempre fui yo quien sostuvo”, “No era tan buena como parecía”. Es un mecanismo clásico para evitar la culpa y preservar la autoimagen. Pero es una trampa porque no permite el crecimiento: quien se cree víctima no cambia nada.
Esa postura también borra la responsabilidad afectiva: elimina la necesidad de revisar los propios gestos, palabras, descuidos, silencios. La persona buena queda convertida en culpable por irse, por poner límites, por cansarse. Y eso es profundamente injusto. Además, esta victimización tiene un efecto devastador: perpetúa el ciclo. Quien no ve sus propios patrones tiende a repetirlos en relaciones futuras. Cambia la persona, pero el guión sigue intacto: exigencia, desgaste, sorpresa, abandono, victimización. La tragedia se repite porque no se piensa. Salir de esta postura requiere un acto de madurez: reconocer que la bondad es una responsabilidad compartida. Que ninguna persona buena está obligada a quedarse donde se siente usada. Y que, si se va, el deber es mirar hacia adentro, no culpar hacia afuera.
Reflexión final
Perder a una persona buena duele porque nos confronta con lo que pudimos hacer y no hicimos. Con lo que dimos por sentado. Con lo que asumimos como eterno. Pero también puede abrir una puerta: la del crecimiento auténtico. Cuidar mejor, escuchar mejor, agradecer mejor. Como escribió Simone Weil: “La atención es la forma más rara y más pura de generosidad” (A la espera de Dios, 1950). Tal vez de eso se trate: de aprender a mirar antes de perder. Querido lector, las preguntas finales son sencilla pero urgente: ¿A quién estás dando por sentado hoy? ¿Y qué podrías hacer mañana para que esa persona no se rompa en silencio?
Gracias por leer Crónicas del Diván. Si esta reflexión te habló al corazón, te invito a compartirla, dejar un comentario, escribirme por la sección Contacto, y seguirme en Instagram: @hchp1.