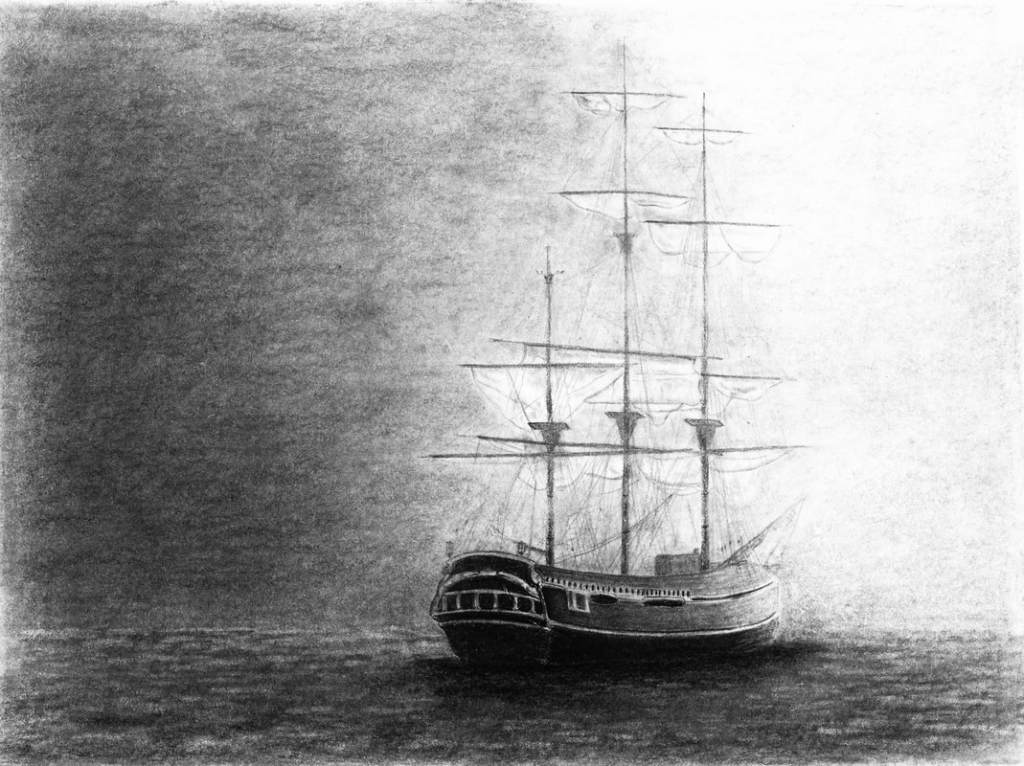“En verdad no sé por qué estoy tan triste; me cansa, y vosotros decís que también os cansa a vosotros. Pero cómo he llegado a estarlo, lo ignoro».
— William Shakespeare
Queridos(as) lectores(as):
En los primeros versos de El mercader de Venecia (1596), Shakespeare nos presenta a Antonio, un hombre exitoso, respetado y próspero, que sin embargo confiesa estar triste sin saber por qué. Sus amigos intentan consolarlo con frases vacías, hasta que uno de ellos, en un alarde de sentido común, pronuncia la mayor obviedad posible: “Estás triste porque no estás contento”. Qué sentencia tan absurda y, sin embargo, tan actual. ¿Cuántas veces hemos escuchado —o incluso dicho— algo parecido? En el intento por comprender el malestar ajeno, terminamos reduciéndolo a una ecuación tan simple que anula todo misterio.
Siempre me ha parecido que no hay nada más sospechoso que lo obvio. Lo obvio clausura el pensamiento, apaga la pregunta, convierte el sufrimiento en un fenómeno superficial. Pero el dolor humano no se agota en la superficie; se filtra por las grietas del alma, busca expresión en la palabra, en el cuerpo o en el silencio. Decirle a alguien que “sufre porque quiere” o que “debería estar feliz” es negar la complejidad de su historia, de sus deseos y de su inconsciente. Antonio está triste no porque lo haya decidido, sino porque algo en él lo habita y lo interroga.
La tristeza sin causa
Antonio encarna esa forma de melancolía que no encuentra motivo aparente. Es el rostro del hombre moderno que, aun teniéndolo todo, experimenta una falta inexplicable. “No sé por qué estoy triste”, dice, y esa confesión basta para abrir el drama: un afecto sin objeto, una pesadumbre sin nombre. No hay pérdida visible, ni catástrofe, ni decepción amorosa. Lo que hay es el peso de lo que Freud llamaría lo que se ha perdido en la sombra del yo. En Duelo y melancolía (1917), Sigmund Freud escribió: “En la melancolía, el enfermo sabe a quién ha perdido, pero no lo que ha perdido en esa persona». El texto podría aplicarse palabra por palabra a Antonio: no sabe qué ha perdido, pero el vacío se manifiesta. Su tristeza es una experiencia sin representación consciente, una herida que no se ve. Y precisamente por eso lo cansa: porque no se puede elaborar lo que no se puede nombrar.
Kierkegaard, en La enfermedad mortal (1849), afirmó que “la desesperación es no querer ser uno mismo”. Tal vez Antonio esté cansado de sí mismo, del personaje que la sociedad le exige representar: el comerciante infalible, el hombre rico, el amigo generoso. Todo eso lo encierra en una identidad sin respiro. En el fondo, su tristeza es el síntoma de una escisión: entre lo que es y lo que se espera que sea. Y esa es, acaso, la raíz de muchas tristezas contemporáneas. Personalmente, creo que esta escena inicial tiene algo profundamente clínico. Antonio no busca lástima; busca comprenderse. Lo que cansa no es el llanto, sino la imposibilidad de decir qué duele. Su malestar no se cura con frases de ánimo, sino con escucha y silencio. Esa es, en cierto modo, la tarea del analista: acompañar al paciente en ese “no sé por qué” hasta que algo empiece a tener sentido.
Contra la obviedad
Decir “estás triste porque no estás contento” es un modo elegante de cerrar el enigma antes de abrirlo. Es lo mismo que decirle a un deprimido “échale ganas”, o a un ansioso “tranquilízate”. Son frases que no buscan comprender, sino detener la incomodidad que el sufrimiento del otro provoca en nosotros. Por eso, cuando alguien responde con obviedades, conviene sospechar. La obviedad siempre es una defensa contra el pensamiento. Nietzsche, en Más allá del bien y del mal (1886), escribió: “Todo lo profundo ama la máscara». El inconsciente también: se oculta tras gestos, palabras y silencios aparentemente banales. Lo obvio, en este sentido, no revela la verdad: la encubre. Y ahí radica la tarea del pensamiento crítico —y del psicoanálisis—: no aceptar las cosas tal como se presentan, sino interrogar el sentido de lo que parece natural, evidente o inocente.
Paul Ricoeur llamó a Marx, Nietzsche y Freud “los maestros de la sospecha”. Los tres enseñaron que detrás de lo que parece claro puede esconderse una mentira, una pulsión o una ideología. Lo mismo ocurre con el sufrimiento: muchas veces lo que parece “decisión” o “actitud” es en realidad repetición inconsciente. Por eso, en la clínica, el analista no busca causas inmediatas, sino huellas; no respuestas, sino resonancias. Me conmueve pensar que Antonio —sin saberlo— se ubica en esta línea de sospecha. Su tristeza no se explica por la razón práctica, sino por la existencia misma. Y frente a un mundo que exige optimismo constante, Antonio tiene el valor de decir “no sé”. En esa ignorancia honesta hay más verdad que en todas las certezas felices del mercado.
La obviedad como forma de indiferencia
Vivimos rodeados de frases hechas. Cuando alguien expresa dolor, la sociedad responde con clichés que buscan calmar al hablante más que consolar al que sufre: “Todo pasa por algo”, “lo importante es pensar positivo”, “Dios aprieta pero no ahorca”. Estas fórmulas se repiten no por malicia, sino por miedo: el sufrimiento del otro nos confronta con el propio, y el sentido común ofrece un refugio fácil frente a lo insoportable. Albert Camus, en El mito de Sísifo (1942), escribió: “No hay amor de la vida sin desesperación de vivir». Aceptar el absurdo es el inicio de toda lucidez. Sin embargo, el discurso contemporáneo teme al absurdo; prefiere la consigna, el eslogan, el optimismo automático. Así, el pensamiento se vuelve anestesiado: todo se responde, nada se escucha. La obviedad reemplaza al diálogo, la consigna al encuentro.
A veces me impresiona ver cómo se ha convertido en hábito la rapidez con que se responde. Alguien confiesa que está triste y enseguida recibe un consejo y hasta un regaño; alguien dice que está perdido, y le mandan una receta de autoayuda. Nadie pregunta, nadie se detiene. Pero donde no hay pausa, no hay profundidad. Y donde no hay profundidad, el alma se vuelve liviana hasta desaparecer. Lo obvio no sólo mata el pensamiento: mata la compasión.

El psicoanálisis y la sospecha del alma
El psicoanálisis nació precisamente para contradecir la obviedad. No pregunta “¿por qué sufres?”, sino “¿qué dice tu sufrimiento?”. Se niega a confundir el síntoma con su superficie. Por eso, cuando alguien dice “sufres porque quieres”, el analista sabe que no: que nadie elige su inconsciente, y que lo que parece una elección es a menudo un destino repetido. Jacques Lacan escribió en su Seminario XI (1964): “El inconsciente está estructurado como un lenguaje». Y como todo lenguaje, necesita ser escuchado. El analista, a diferencia de los amigos de Antonio, no responde de inmediato. No ofrece soluciones, sino espacio. En ese espacio se revela la verdad del sujeto: una verdad que no se impone, sino que se deja decir.
Como analista, siempre me conmueve ese momento en que alguien logra poner en palabras lo que durante años fue puro malestar. No hay mayor alivio que encontrar una forma de decir. El trabajo analítico no consiste en eliminar la tristeza, sino en descifrarla. Porque detrás de cada tristeza hay una historia que pide ser contada, una verdad que no se puede reducir al sentido común.
La tentación de explicar lo inexplicable
Podría ser —y no pocos lo han pensado— que la tristeza de Antonio tenga nombre y rostro. Que el motivo de su melancolía sea Bassanio, su joven amigo, aquel por quien lo arriesga todo. Las palabras de Antonio lo delatan más por su ternura que por su lógica: “Mi bolsa, mi persona, todo cuanto tengo, está a tu disposición” (El mercader de Venecia, Acto I, Escena I) En una sociedad donde el amor entre hombres era impensable, el afecto debía disfrazarse de amistad, lealtad o sacrificio. Freud habría reconocido allí un desplazamiento afectivo, una represión que transforma el deseo en entrega silenciosa. Antonio no puede decir “te amo”, pero su tristeza lo dice por él. Y en ese sentido, la melancolía sería el precio de un amor no confesado, un dolor nacido de lo que no puede ser nombrado. De hecho, el amigo del sentido común afilado, antes de decirle la tremenda obviedad, le cuestiona: «¿No será que estás enamorado?», siendo eufórica la respuesta de Antonio a modo de negación y les pide «callar».
Sin embargo, esta hipótesis —tan seductora y humana— nos enfrenta a otra trampa: la del alivio interpretativo. Si decimos “Antonio sufre porque ama a Bassanio”, habremos sustituido una obviedad vacía por una obviedad sofisticada. Lo habremos explicado, sí, pero quizás también lo habremos reducido. Porque el amor, incluso en su forma más secreta, no agota la totalidad de un alma. Hay dolores que no se dejan domesticar por el significado, ni siquiera por el más romántico. Y ahí está lo irónico: al intentar comprenderlo, terminamos haciendo lo mismo que sus amigos, sólo con más elegancia. Queremos encontrar una causa, un sentido, un “por qué”. Pero tal vez lo que hace a Antonio tan universal es que su tristeza no se deja traducir del todo. Que su silencio —más que su amor— sea el verdadero misterio. En el fondo, Antonio nos devuelve a la misma lección: incluso cuando creemos entender, seguimos sin saber.
Conclusión
Tal vez Antonio esté triste porque ama, o porque calla, o porque en el fondo presentía que ninguna de sus riquezas podría salvarlo del vacío. Pero acaso esa imposibilidad de saber sea, precisamente, lo que nos une a él. No hay tristeza sin misterio, ni alma que se explique a sí misma sin perder algo de su hondura. Intentar entender del todo a Antonio —como intentar entender del todo a nosotros mismos— es un acto tan humano como condenado al fracaso. Y, sin embargo, ese fracaso nos dignifica. Porque hay dolores que no piden diagnóstico, sino respeto; no buscan sentido, sino compañía. La tristeza de Antonio, como la de tantos, no necesita resolverse: necesita ser escuchada sin prisa, sin juicio, sin consigna.
El mundo moderno —tan veloz para etiquetar, tan cómodo en su certeza— ha olvidado el arte de no saber. Pero en la ignorancia honesta de Antonio hay una sabiduría que el sentido común desconoce: la de quien se atreve a sentir sin comprender. En su tristeza hay una verdad más profunda que cualquier explicación. Nos recuerda que no todo dolor se cura, ni toda oscuridad se aclara; pero que incluso en la sombra, el alma sigue viva, buscando su palabra. Y quizá eso baste: reconocer que hay lágrimas que no necesitan justificación, y que incluso el silencio puede ser una forma de amor.
———————————–
Si este texto te resonó, puedes suscribirte gratuitamente a Crónicas del Diván o escribirme en la pestaña Contacto. También me encuentras en Instagram: @hchp1.