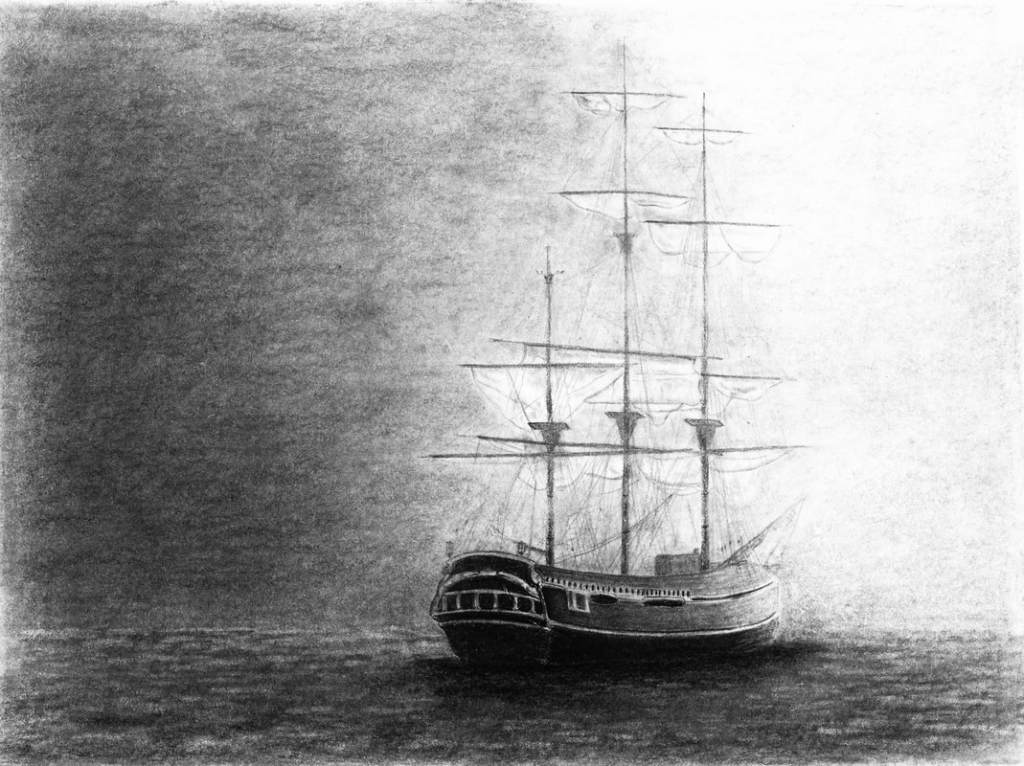“Todo el mundo es capaz de dominar un dolor, excepto quien lo sufre”.
-William Shakespeare
Queridos(as) lectores(as):
La palabra “autenticidad” se ha vuelto un eslogan de nuestra época: aparece en conferencias de marketing, en terapias breves, en las redes sociales, en el lenguaje motivacional y hasta en tazas de café. Se usa tanto que parece haber perdido su peso. Y sin embargo, algo muy profundo se mueve dentro de nosotros cuando escuchamos esa palabra, como si hubiera un eco que nos recuerda que no estamos viviendo como quisiéramos. Que nos hemos ido traicionando de maneras silenciosas pero constantes. Lo cierto es que hoy nunca se ha hablado tanto de autenticidad… y nunca se ha vivido tan poco. Somos expertos en actuar como auténticos, pero casi analfabetos a la hora de serlo. Y no por falta de voluntad, sino porque el verdadero acto de ser uno mismo exige renunciar a algo que la cultura contemporánea no soporta: la aprobación inmediata. Byung-Chul Han dijo que “la exposición es hoy más valiosa que la experiencia” (La sociedad de la transparencia, 2012). Y ese es el punto: hemos cambiado el ser por el parecer.
La confusión llega cuando confundimos sinceridad con autenticidad. Ser sincero es decir lo que pienso; ser auténtico es sostener lo que soy, incluso cuando decirlo no conviene. Ser auténtico no siempre es expresarse: a veces es callar sin miedo. A veces es proteger lo íntimo. A veces es no participar de la conversación por lealtad a la verdad interior. Por eso decidí escribir esta entrada. Porque ser auténtico implica dolor, silencio, ruptura y a veces soledad. Pero también implica dignidad, profundidad, descanso y libertad. Y aunque cueste, vale cada paso. Porque al final, lo único peor que ser uno mismo y quedarse solo… es no serlo y quedarse vacío.
Cuando “ser tú” se volvió contenido
Vivimos rodeados de gente que se muestra vulnerable mientras mira la cámara de su celular. Personas que confiesan su sufrimiento en videos editados con música. Discursos de amor propio que duran 30 segundos y se insertan entre publicidad de skincare y viajes. No es un juicio, es una radiografía cultural: la autenticidad se ha convertido en parte del mercado simbólico. Ya no es virtud personal: es estética pública. Un ejemplo claro son los videos de “no quería contar esto pero…”, donde se narra un dolor real desde un registro calculado. Hay lágrimas, pero también iluminación, subtítulos y timing emocional. Christopher Lasch advirtió esta tendencia mucho antes de TikTok al decir que “nos hemos convertido en celebridades de nosotros mismos” (La cultura del narcisismo, 1979). La autenticidad se vuelve actuación… y a veces incluso autoexplotación emocional.
Aquí aparecen unas preguntas dolorosas: ¿comparto lo que siento para encontrar consuelo o para obtener validación? ¿Busco acompañamiento o busco impacto? ¿Estoy siendo honesto o apenas estoy vendiendo una versión honesta de mí?
No es casual que el algoritmo premie lo emocionalmente espectacular y no lo emocionalmente verdadero. El llanto discreto no se viraliza. La fe callada no genera clicks. La coherencia silenciosa no tiene visualizaciones. Y es entonces cuando la autenticidad deja de ser un camino interior para convertirse en una estrategia exterior. Por eso tanta gente se siente agotada. No porque vivir sea pesado, sino porque vivir representando es insoportablemente cansado. El costo de sostener un personaje es más alto que el costo de ser uno mismo… pero el personaje tiene aplausos inmediatos. El yo real, en cambio, a veces sólo tiene un cuarto en silencio.
El doble que nos persigue
En El hombre duplicado (2002), José Saramago presenta a Tertuliano Máximo Afonso, un profesor que descubre que existe otra persona idéntica a él en todo. Su doble. Su réplica. Su amenaza. Lo que se vuelve insoportable no es la existencia del otro, sino la posibilidad de dejar de ser único. La identidad entra en crisis cuando aparece otra versión de uno mismo que parece más exitosa, más deseable, más libre. Hoy esa historia tiene otro nombre: perfil. Somos, en cierto modo, gente duplicada. Existe el yo que vive… y el yo que se muestra. El yo íntimo… y el yo curado. El yo temeroso… y el yo que parece tenerlo claro. Y lo más grave: empezamos a confundirlos. “El infierno no son los otros, es la mirada que nos obliga a dejar de ser nosotros” (Yukio Mishima, conferencia en Waseda, 1967). Esa frase, escrita antes de Instagram, parece escrita ayer.
Ejemplos hay miles. El que presume paz interior pero no puede dormir si sus publicaciones no tienen alcance. La persona que dice “amo ser imperfecta” con fotos filtradas en seis apps distintas. El hombre que predica autenticidad pero se muere si alguien nota sus contradicciones. Y todos, en algún nivel, hemos sido ese personaje que actúa su versión de sí mismo para sobrevivir. Pero la pregunta sigue ahí, inquietante como una sombra: ¿quién soy yo cuando el escenario se apaga? El psicoanálisis diría que no lo sabemos porque evitamos encontrarnos con esa respuesta. Evitamos el silencio porque nos duele. Evitamos la autenticidad porque nos obliga a renunciar al aplauso. Evitamos ser uno mismo porque exige arriesgarse a no gustar.

— William Shakespeare, Hamlet (1600–1601)
El miedo a ser vistos de verdad
Si Saramago muestra la amenaza del doble, Ernesto Sabato revela la claustrofobia del yo. En El túnel (1948), Juan Pablo Castel busca desesperadamente a alguien que lo comprenda. Pero no busca amor, busca confirmación. No quiere una relación, quiere un espejo humano que valide su propio túnel. Castel es incapaz de encuentro real, porque lo que quiere no es compañía: es control. Eso también nos pasa. Decimos querer conexión, pero muchas veces deseamos audiencia. Decimos buscar empatía, pero queremos consentimiento. Queremos ser escuchados, pero no leídos desde fuera, sino desde nuestra propia narrativa. “Todo lo que es profundo ama el disfraz” (Más allá del bien y del mal, 1886), escribió Nietzsche. Y tal vez por eso la intimidad real nos aterra: porque en ella no hay filtros, ni control, ni edición.
Hoy la gente se muestra sin parar… pero casi nadie se deja ver. Mostrar no es abrirse; exponer no es revelarse. Puedes contar todo sin haberte encontrado a ti mismo. Puedes estar rodeado de gente y seguir encerrado en un túnel que, como el de Sabato, tiene una ventana minúscula que no conduce a nadie. Entonces llegan las preguntas serias: ¿cuándo fue la última vez que alguien te vio de verdad? ¿cuándo fue la última vez que dejaste que alguien te viera sin explicar ni justificar nada? Lo dramático no es que la gente no nos conozca: es que nosotros mismos hemos dejado de hacerlo.
Autenticidad sin testigos
La autenticidad es un fenómeno interior, no un espectáculo. Si depende del aplauso, no es autenticidad: es estrategia. Si necesita público, no es identidad: es marca. Y aunque no tiene nada de malo comunicar lo que sentimos, hay una diferencia enorme entre expresar desde la verdad y representar desde la expectativa. Rabindranath Tagore escribió: “El alma es tímida: huye de los aplausos” (Sadhana, 1913). Lo que somos de verdad se revela cuando nadie nos mira. Es ahí donde aparece el carácter y la dignidad: cuando hacemos lo correcto sin grabarlo, cuando cambiamos sin anunciarlo, cuando protegemos lo íntimo sin convertirlo en contenido público, cuando amamos sin contar la historia para ganar simpatía.
Por eso propongo un experimento sencillo y profundo: vive algo hermoso y no lo publiques. Haz algo bueno y no lo cuentes. Atrévete a existir sin mostrarlo. Al principio dolerá porque estamos acostumbrados a confirmar nuestro valor en la reacción ajena. Pero pasados unos días sentirás un alivio profundo, casi ancestral: el alivio de haber vivido tu vida sin necesidad de que alguien la certificara. Pregúntate sin miedo: ¿qué de mí existe sólo porque lo muestro? ¿qué de mí permanece si todo lo que muestro desaparece? La autenticidad que sobrevive al silencio es la única que transforma el alma.
El precio y la dignidad de ser uno mismo
Ser auténtico tiene un costo. Un costo real. Un costo que va contra la lógica de la viralidad y la aprobación instantánea. Rollo May lo escribió así: “Lo contrario del coraje no es la cobardía, es la conformidad” (El hombre en busca de sí mismo, 1953). Ser uno mismo implica decepcionar a quienes nos preferían como personaje, perder personas que sólo amaban la versión cómoda, enfrentar malentendidos, soltar ambientes donde ya no encajamos. Por eso muchos eligen el personaje: porque el personaje es estable, controlado, vendible, armonioso. El yo verdadero en cambio es frágil, contradictorio, a veces torpe, a veces silencioso. Pero el personaje cobra un precio silencioso: cansa, calcifica, vacía. El personaje deja de ser protección y se vuelve prisión.
Clarice Lispector lo expresó sin rodeos: “El precio de ser uno mismo es la soledad; el precio de no serlo es la angustia” (Un soplo de vida, 1978). Y hay algo profundamente liberador en asumir ese riesgo. Porque incluso si nadie aplaude, incluso si hay silencio, dolor o desconcierto, el alma respira cuando la verdad deja de tener miedo.
Reflexión final
Tal vez la verdadera autenticidad no consista en mostrarlo todo, sino en no traicionarse. Tal vez el acto más revolucionario hoy no sea confesar, sino proteger lo sagrado. Tal vez la vida interior sea el último territorio no colonizado por el algoritmo. Tal vez lo más profundo que puedas ofrecerle al mundo sea un yo que existe sin necesidad de ser mirado. La autenticidad no se declama, no se actúa, no se vende. Se vive. Y cuando se vive, deja de ser una palabra para convertirse en una forma de estar en el mundo.
Y recuerda: si hubo tiempo para grabarse llorando, ¿será cierto o es otra manera de llamar la atención?
—————————————-
Gracias de corazón por leer. Si esta reflexión te tocó, compártela con quien lo necesite. Puedes suscribirte de forma gratuita al blog, escribirme si deseas conversar más profundamente y también seguirme en Instagram: @hchp1.