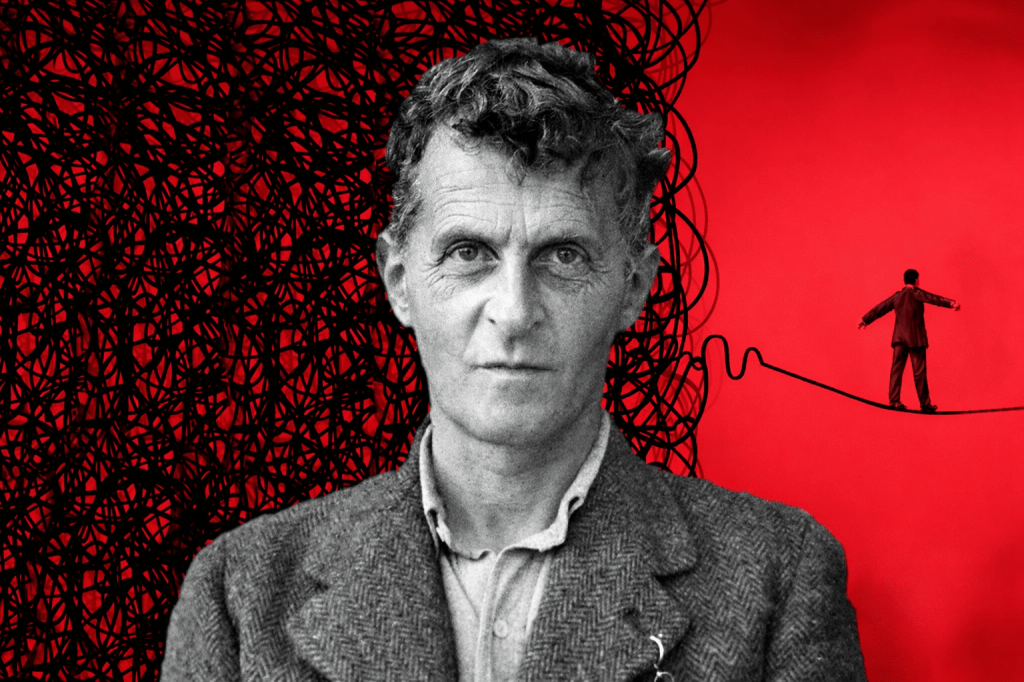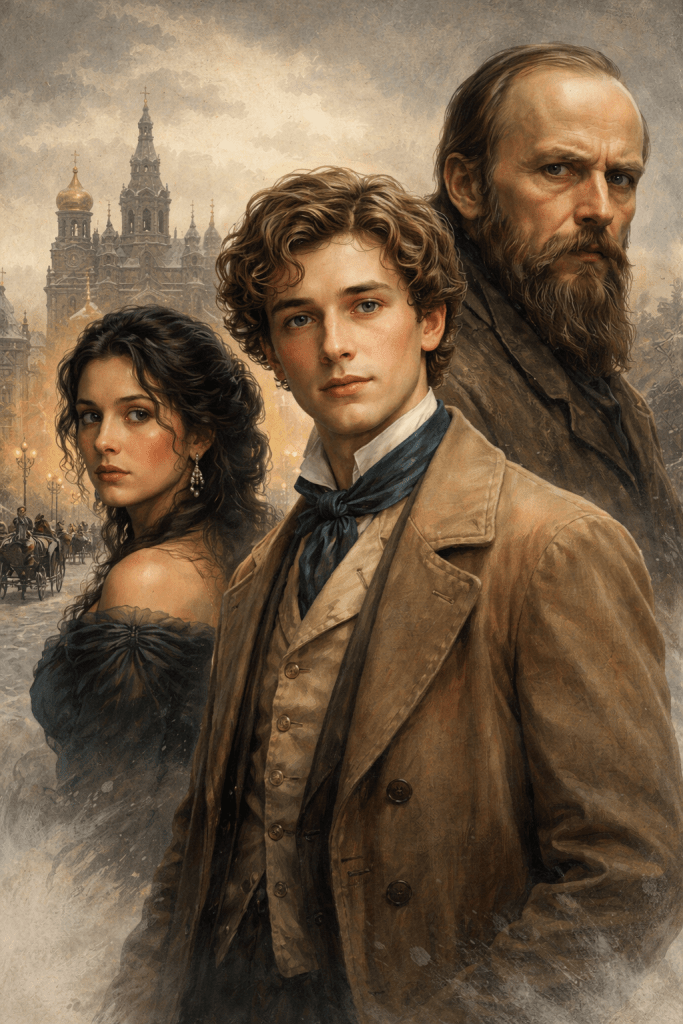“Uno no se vuelve neurótico por tener ideales, sino por no poder vivir sin traicionarse”.
—Sigmund Freud
Queridos(as) lectores(as):
Hay hombres que no se rompen de golpe. No caen, no estallan, no se descomponen públicamente. Simplemente aprenden a sostener. Sostienen a los hijos, a la familia, las expectativas, la imagen de que “todo está bajo control”. Y en ese aprendizaje silencioso, van dejando algo propio para después, como si cuidarse a sí mismos fuera un lujo o una traición. Dan in Real Life (Dan en la vida real, 2007) suele leerse como una comedia romántica tardía, pero en el fondo es otra cosa: una película sobre el agotamiento ético. Sobre lo que ocurre cuando alguien se esfuerza tanto por ser correcto que ya no se permite preguntarse qué desea. Dan no está deprimido en el sentido clásico; está deshabitado, y eso suele pasar desapercibido incluso para quien lo padece.
La historia no avanza por grandes conflictos externos, sino por una tensión íntima: Dan es un hombre que vive entre lo que cree que debe ser y lo que todavía podría llegar a ser. Esa grieta —discreta, constante— es la que lentamente lo cansa. No porque quiera otra vida grandiosa, sino porque la vida que lleva ya no lo incluye del todo. Esta entrada no busca juzgarlo ni idealizarlo. Busca acompañar esa zona incómoda donde muchos lectores habitan sin nombre: el lugar del que sostiene, del que cumple, del que no molesta… y del que ya no sabe cómo cuidarse sin culpa.
El hombre que sostiene (y se olvida de sí)
Dan (Steve Carell) es el que escucha, el que aconseja, el que está disponible. Viudo, padre de tres hijas, miembro confiable de una familia extensa que funciona como refugio afectivo. Nada en él parece disfuncional. Sin embargo, hay algo llamativo: nadie le pregunta realmente cómo está, porque él ya aprendió a mostrarse funcional. Y cuando uno funciona bien, deja de ser mirado. Donald Winnicott¡ advertía que el peligro no siempre está en el fracaso visible, sino en el desarrollo de un falso self que se organiza para responder a las demandas del entorno, mientras el self verdadero queda relegado. Winnicott lo dice con claridad en El proceso de maduración en el niño (1965): “El falso self tiene como función principal ocultar y proteger al self verdadero”. Dan no miente ni actúa: se adapta, y esa adaptación constante también agota.
Sostener a los otros se vuelve, poco a poco, su identidad. Y cuando sostener se convierte en identidad, el deseo empieza a sentirse como una amenaza. No porque sea incorrecto, sino porque desorganiza. Dan no se permite necesitar, no se permite flaquear, no se permite desear algo que no esté previamente autorizado por su rol. Hay hombres así: buenos, decentes, responsables. No fracasan, pero se cansan de existir en segundo plano. No porque nadie los oprima, sino porque ellos mismos aprendieron a no ocupar demasiado lugar.
El Ideal del Yo: ser correcto a cualquier precio
Freud distingue con precisión el Ideal del Yo, esa instancia psíquica que encarna lo que creemos que deberíamos ser para sentirnos valiosos. En Introducción del narcisismo (1914), escribe: “El ideal del yo es el heredero del narcisismo infantil, en el que el sujeto era su propio ideal”. Ese ideal no es maligno; orienta, ordena, da sentido. El problema aparece cuando ya no orienta, sino vigila. Dan vive bajo un Ideal del Yo muy claro: el padre ejemplar, el viudo digno, el hermano sensato, el hombre que no complica las cosas. No es un ideal impuesto desde afuera; es uno que él mismo ha asumido como brújula moral. Pero esa brújula ya no apunta a la vida, sino al deber. Y cuando el deber se vuelve absoluto, el deseo queda fuera de juego.
Lacan advertía que el Ideal del Yo puede convertirse en una instancia feroz cuando el sujeto intenta encarnarlo sin resto. En el Seminario I (1953), señala que el ideal puede volverse “una imagen tiránica frente a la cual el sujeto se juzga siempre insuficiente”. Dan no se siente orgulloso de sí mismo; se siente adecuado, que no es lo mismo. Ser correcto empieza a costarle caro. No porque el ideal sea falso, sino porque ya no dialoga con su experiencia viva. El precio de no desviarse nunca es dejar de preguntarse si el camino todavía es propio.

El Yo ideal: el deseo que irrumpe
Marie (Juliette Binoche) aparece como un accidente. No como promesa de felicidad, sino como recordatorio. No le promete una vida mejor; le devuelve una pregunta que Dan había aprendido a silenciar: ¿qué deseas tú? Ese es el Yo ideal, no la fantasía grandiosa, sino la imagen íntima de una vida posible, limitada, pero vivible. Lacan insistía en que el deseo no es capricho, sino estructura. En el Seminario XI (1964) afirma: “El deseo es el deseo del Otro, pero también es lo que hace que el sujeto no se reduzca a una función”. Marie no despierta un romance adolescente; despierta una incomodidad existencial. Dan no se ilusiona: se desordena.
Por eso el encuentro no lo alegra. Lo angustia. Porque el deseo llega cuando él ya se había acomodado a no esperar nada. Y cuando uno deja de esperar, el deseo se vive como intrusión, no como regalo. Dan siente que llega tarde, que no corresponde, que no es para él. Aquí se juega algo profundamente humano: no siempre sentimos que perdemos porque otro gane; a veces sentimos que ya no tenemos derecho a ganar. El deseo aparece, pero la vida ya parece decidida de antemano.
Elegir sin traicionarse
Dan no elige lo fácil. Tampoco elige el sacrificio heroico. Elige no romperse por dentro. No actúa desde la grandilocuencia moral, sino desde un límite íntimo. Emmanuel Levinas escribió en Totalidad e infinito (1961): “La responsabilidad no es una elección entre opciones, sino una forma de estar ante el otro”. Dan se mantiene fiel a esa forma, aun cuando le cueste. No hay triunfo romántico ni catarsis emocional. Hay algo más sobrio y más difícil: sostener una ética sin espectáculo, sin aplauso, sin garantía de recompensa. Dan no se convierte en mártir ni en cínico. Sigue siendo un hombre decente, pero ahora sabe que la decencia no debería exigir la renuncia total a sí mismo.
La película no ofrece una solución cerrada. Ofrece algo más honesto: la posibilidad de no confundirse más. De no llamar dignidad al abandono propio. De no usar el Ideal del Yo como excusa para no escuchar el deseo. Tal vez por eso incomoda. Porque muestra que el verdadero conflicto no siempre es entre el bien y el mal, sino entre ser correcto y estar vivo.
Reflexión final
¿Cuántas personas viven sosteniendo ideales que ya no las sostienen? ¿Cuántas han confundido responsabilidad con olvido de sí? ¿En qué momento cuidar de los otros dejó de incluirse?
Si esta reflexión resonó contigo, te invito a seguir leyendo Crónicas del Diván, a dejar tus comentarios, a escribirme desde la sección Contacto, y a acompañarme también en Instagram @hchp1. Pensar juntos, a veces, es la primera forma de volver a habitarse.