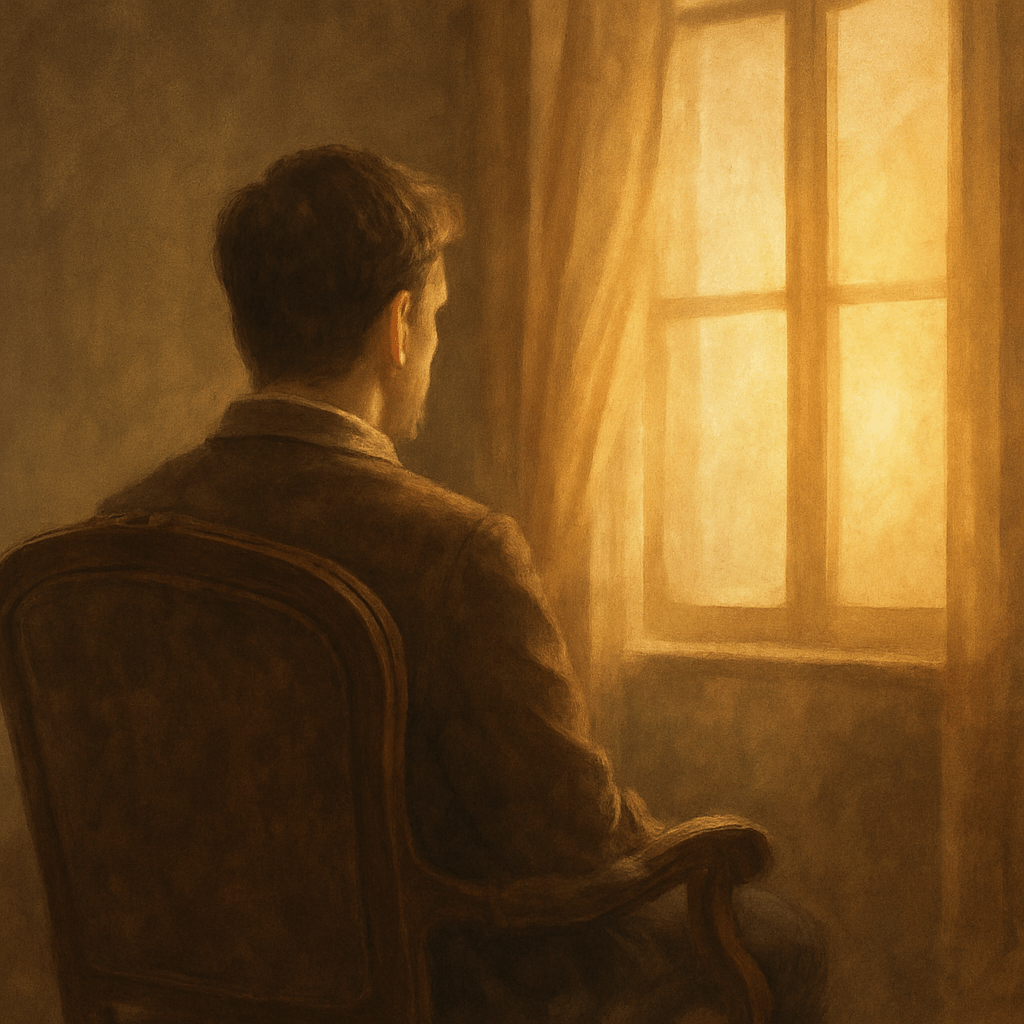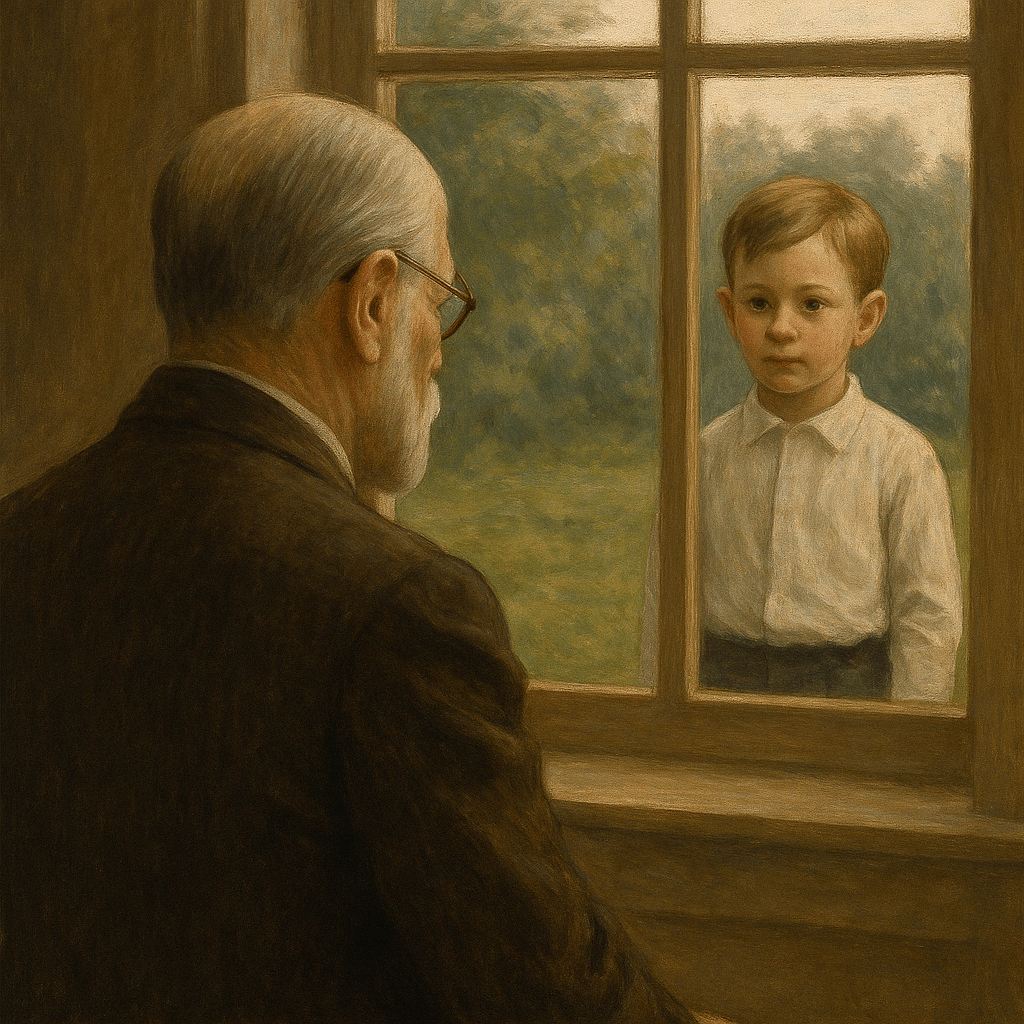«El duelo es como una larga avenida, por la que uno se arrastra, en la que cada recodo parece prometer la salida… y no lo es».
— C.S. Lewis
Queridos(as) lectores(as):
La vez pasada tuvimos la oportunidad de abordar El problema del dolor (1940) de C.S. Lewis, por lo que me parece conveniente darle su debida continuación. Cuando un ser amado muere, no muere sólo él, sólo ella. Algo en nosotros también se derrumba, se rompe, se desordena. En Una pena en observación (1961), C.S. Lewis no intenta entender el dolor desde el intelecto, sino desde la herida misma. Ya no es el pensador que nos hablaba del «el problema del dolor» como categoría teológica o lógica; es un hombre con el alma en carne viva, escribiendo desde el silencio y la confusión que siguen a la muerte de su esposa, Joy.
Este encuentro es una continuación natural de la anterior. Pero ya no estamos en el terreno de las ideas: aquí nos adentramos en un testimonio desgarrador. Y quizás, al compartirlo, podamos ofrecer un poco de compañía a quienes también atraviesan alguna pena —grande o pequeña— que les ha dejado sin palabras. Vamos a recorrer juntos esas páginas, no como quien analiza un texto, sino como quien acompaña un lamento. Como quien se sienta al lado de alguien que llora, sin querer explicarlo todo… pero sin irse.
La pérdida concreta
Cuando Joy Davidman murió en 1960, C.S. Lewis no perdió simplemente a una esposa: perdió una compañera espiritual, una interlocutora aguda, una presencia que había devuelto calor a su vida adulta. Lewis había vivido muchos años en una especie de celibato voluntario, intelectual y afectivo, y fue recién en la madurez que se permitió el amor. Por eso la pérdida de Joy fue, en cierto modo, la pérdida de una vida que recién empezaba. Una pena en observación no es un tratado, sino un cuaderno de duelo. Lo escribió en pequeños fragmentos, casi como anotaciones entre sollozos. Lo publicó originalmente bajo seudónimo, “N.W. Clerk”, para protegerse del escrutinio público. Y lo que escribió es duro, honesto, incómodo: “No estoy en peligro de dejar de creer en Dios”, confiesa, “el verdadero peligro es creer cosas horribles de Él”. Lewis no intenta idealizar a Joy ni convertir su historia en consuelo fácil. Lo que hace es mostrar, sin filtros, cómo el dolor real desarma incluso las certezas más nobles. El hombre que había defendido la existencia de un Dios bueno y justo ahora dudaba, no de su existencia, sino de su bondad. Su testimonio es valiente porque no teme contradecirse. Su fe, dice, se tambalea no porque Dios no exista, sino porque el rostro de ese Dios parece haber desaparecido por completo.
Esto no es raro en quienes hemos perdido a alguien. Hay días en que el dolor es tan agudo que Dios parece sordo, mudo, ausente. Lewis, con palabras sencillas pero profundas, pone en texto ese sinsentido. No hace falta que el lector haya vivido exactamente lo mismo; el modo en que lo dice es suficiente para despertar una resonancia interior. El duelo, nos dice, no es lineal. No es una bajada progresiva hacia la aceptación. Es una especie de espiral, en la que el mismo dolor vuelve, pero diferente. Lewis encuentra que, al intentar recordar a su esposa, muchas veces sólo consigue una imagen vacía. “¿Dónde está?”, se pregunta. ¿En el cielo? ¿En su memoria? ¿En sus palabras escritas? ¿En la risa que ya no escucha? Y con esa pregunta comienza a hablar el alma herida. No el teólogo. No el apologista. El hombre.
El desmoronamiento de la imagen de Dios
Uno de los momentos más desoladores de Una pena en observación ocurre cuando Lewis, en medio del llanto, escribe: “Ve a Dios y lo que encuentras es una puerta que se cierra con golpe y se tranca por dentro”. No es una frase ligera. Para quien ha dedicado su vida a escribir sobre la fe, el cristianismo y la razón, confesar algo así es casi un escándalo… y sin embargo, es profundamente cristiano. Lo que Lewis experimenta es la noche oscura del alma. Pero a diferencia de San Juan de la Cruz o Santa Teresa, no la vive desde una práctica mística, sino desde una intimidad desgarrada. No duda de Dios como teoría, duda de Dios como consuelo. Le habla —como Job— desde la herida, desde la tierra húmeda con lágrimas, desde la indignación más legítima: ¿Por qué, si eres amor, no has impedido esto? Es notable cómo se desploma su imagen anterior de Dios. En El problema del dolor (1940), Lewis había sostenido que el sufrimiento era parte de un plan amoroso, un cincel que Dios utiliza para moldearnos. En Una pena en observación, ese cincel se ha vuelto puñal. Y aunque su razón sigue buscando sentido, su corazón grita como cualquiera: “Esto duele y no entiendo por qué”.
Pero ese colapso tiene un valor inmenso. Nos muestra que una fe auténtica no es la que nunca se tambalea, sino la que sobrevive incluso cuando ha sido zarandeada. Lewis no nos presenta a un creyente ideal, sino a uno real: contradictorio, enojado, triste, humano. Dice: “Cuando estás feliz, tan feliz que no sientes necesidad de Dios… si te acuerdas de Él, lo agradecerás. Pero acudes a Él como un último recurso, y lo que oyes es un portazo”. Hay creyentes que jamás se animan a decir esto en voz alta. Lewis sí. Y eso es lo que vuelve tan poderosa esta obra. No pretende dar respuestas —no las tiene—. En su lugar, ofrece compañía, lucidez y una vulnerabilidad que muchas veces nos salva más que mil sermones.

— C.S. Lewis, Una pena en observación (1961)
El lenguaje del dolor
Hay un momento en Una pena en observación en que Lewis admite no poder hablar. No porque no sepa qué decir, sino porque el dolor lo ha reducido a un balbuceo interior. “No hay nada que puedas hacer con el sufrimiento —dice—. No puedes compartirlo, ni siquiera describirlo. El verdadero dolor es mudo”. Y sin embargo, lo intenta. Una y otra vez, como quien palpa a oscuras buscando una forma de decir lo que duele. Y eso convierte su obra en un ejercicio lingüístico y existencial de primer orden: ¿cómo hablar de lo que por definición quiebra el lenguaje? El dolor, en Lewis, no tiene estructura ni gramática. Cambia de forma, se transforma, retrocede y vuelve a golpear. Es como un animal salvaje que se cuela en la casa y no deja nada intacto. En su intento por escribirlo, Lewis no ordena; registra. A veces con ternura, a veces con rabia, a veces con una fatiga tan profunda que las palabras apenas se sostienen.
Esto lo vuelve profundamente humano. Y profundamente literario. Lewis se permite contradecirse, y eso es parte del duelo: decir una cosa hoy y desmentirla mañana. Un día siente que Joy sigue viva en algún modo misterioso, y al siguiente teme que todo haya sido una ilusión. “El dolor insiste en ser atendido”, había dicho antes. Ahora, el dolor escribe por él. Como filósofo, pero sobre todo como psicoanalista, me conmueve observar este intento de ponerle nombre al abismo. Lewis no se escuda en frases hechas ni intenta “superar” su dolor. Lo deja vivir, lo mira a los ojos, se deja afectar. Lo escribe. Y al hacerlo, sin quererlo, nos enseña que a veces el único modo de soportar la pena es tratar —con torpeza, con miedo, con dignidad— de ponerla en palabras. Lo que muchos lectores encuentran en este texto no es un manual de duelo, sino una compañía. Un eco. Un espejo. Y eso basta.
De la oscuridad a la esperanza
En las primeras páginas de Una pena en observación, el tono de Lewis es tan sombrío que uno podría pensar que no hay salida posible. Pero conforme avanza, algo cambia. No es una recuperación triunfal ni una respuesta mágica. Es más bien un respiro. Una grieta por donde entra un poco de luz. No hay un momento exacto en el que Lewis diga “he sanado”. Lo que hay es un lento desplazamiento: del grito, al susurro; del caos, al murmullo de algo que empieza a sostenerse otra vez. Poco a poco, Joy ya no es sólo la ausencia que duele, sino también la presencia que amó. No desaparece el dolor, pero aparece una forma distinta de recordarla. “La muerte —escribe— no ha quitado nada de lo que realmente importaba de ella. La ha dejado fuera de mi alcance. Eso es todo”. Esa frase, tan simple y tan desgarradora, contiene una de las verdades más hondas del duelo: el amor no se borra con la muerte. Se transforma, se vuelve memoria, suspiro, plegaria. Y en ese espacio, Dios vuelve a asomarse, no como respuesta, sino como presencia. Lewis lo dice con humildad: “Tal vez mi idea de Dios era sólo una imagen… y ha tenido que romperse para que Dios pueda acercarse de verdad”.
Lo más conmovedor de esta parte es que Lewis no escribe desde la victoria, sino desde la fidelidad. La fe que vuelve no es la de antes, sino una más vulnerable, más delgada, pero también más real. Ya no se trata de entender a Dios, sino de seguir buscándolo incluso cuando duele. “Amar —nos recuerda— es estar expuesto. Y sufrir por amor no es fracaso: es señal de que fue verdadero». Para quienes están atravesando una pérdida, este libro no ofrece consuelo fácil. Pero sí ofrece verdad, y eso a veces consuela más que cualquier frase reconfortante. Lewis no promete que todo mejorará. Promete que no estás solo. Que otros también han gritado, dudado, llorado. Y que hay caminos, lentos pero ciertos, hacia una forma nueva de vivir con la ausencia.
Cuando el alma escribe con lágrimas
Escribir desde el dolor verdadero exige coraje. C.S. Lewis lo tuvo. En Una pena en observación no nos enseñó a superar la pena, sino a atravesarla sin negarla. Nos mostró que incluso los corazones creyentes tiemblan. Que incluso los sabios se quiebran. Y que incluso en la oscuridad, puede haber fidelidad. Quizá tú, lector o lectora, estés hoy atravesando una pérdida. O tal vez te duela algo que no puedes nombrar del todo. Si es así, este encuentro es para ti. No pretende explicarte nada, sólo decirte: no estás solo(a). La pena no es un error. Es la marca de haber amado. Y aunque parezca interminable, tiene un ritmo, una respiración, una manera de irse acomodando con el tiempo. A veces, lo más valiente que puedes hacer es simplemente seguir de pie, aunque sea temblando. Lewis lo hizo. Tú también puedes.
Si este texto te ha hablado al corazón, te invito a seguir leyendo Crónicas del Diván. El blog es gratuito y puedes suscribirte para recibir las nuevas entradas por correo. También puedes escribirme directamente desde la pestaña Contacto si deseas compartir tu historia o simplemente decir «aquí estoy».
También me puedes seguir en Instagram: @hchp1, donde comparto reflexiones, fragmentos y acompañamientos desde lo humano y lo profundo.
Nos seguimos leyendo