«Si respiras profundamente, el instante se vuelve eterno».
— Kōdō Sawaki
Para H.
Queridos(as) lectores(as):
La respiración es tan elemental que solemos olvidarla. Nadie nos enseña a prestar atención al aire que entra y sale, y sin embargo, es el movimiento más fiel de nuestra existencia: comienza con nuestro primer llanto y se apaga en el último aliento. Entre ambos extremos transcurre la vida, como un puente invisible sostenido por suspiros. Cuando respiramos con conciencia, todo se vuelve distinto. Lo que parecía fugaz cobra densidad, lo que era ansiedad se convierte en calma, lo que parecía vacío se llena de presencia.
El simple acto de inhalar y exhalar se convierte en recordatorio de que aquí y ahora basta. Hoy quiero invitarles a descubrir cómo nuestros rituales cotidianos —esos pequeños gestos que repetimos casi sin pensarlo— pueden ayudarnos a detener el vértigo del mundo y a recuperar la paz. Respirar con atención es, de algún modo, escribir con el cuerpo un poema sin palabras. Y esa es la clave de lo que sigue: aprender a vivir la vida como si cada instante, cada sorbo y cada pausa, fuera una forma de poesía.
El refugio de los rituales
Un ritual no necesita templo ni solemnidad. Puede ser el mate que se prepara con calma, el café que se sirve cada mañana, o el silencio antes de dormir. Su fuerza no está en lo externo, sino en la intención con la que se realiza. Son pausas que, al repetirse, nos recuerdan que la vida también se construye en los detalles. Georges Bataille advertía que “Lo que importa no es tanto sobrevivir, sino vivir en lo que excede la utilidad” (La experiencia interior, 1943). Un ritual encarna justo eso: un acto que no se mide por su utilidad, sino por el sentido que aporta. En tiempos dominados por la productividad, detenerse a escuchar cómo hierve el agua o cómo se desgrana una tarde parece insignificante, pero es un acto de resistencia.
Cada persona tiene sus propios rituales: quien escribe un diario nocturno, quien reza antes de salir de casa, quien acaricia a su perro como primera acción del día. Son modos distintos de decirnos a nosotros mismos: “estás aquí, no corras tanto”. Y lo más importante: un ritual, al repetirse, se convierte en un refugio al que podemos regresar cuando todo parece derrumbarse. Allí no hace falta explicar nada: basta con estar, con respirar, con dejar que el instante nos devuelva la calma.
Japón: el instante absoluto
La tradición japonesa ha elevado el instante a categoría de enseñanza. Para los samuráis, cada día debía vivirse como si fuera el último. Yamamoto Tsunetomo lo expresó con crudeza y belleza: “El camino del samurái es la aceptación de la muerte en cada instante” (Hagakure, 1716). Esta conciencia no paraliza, al contrario: invita a vivir con más intensidad y dignidad, a no dejar pasar lo que importa. La estética japonesa se nutre también de esa sensibilidad. El ma —ese espacio entre las cosas, ese silencio entre sonidos— nos enseña que lo vacío también es pleno. En un haiku, la pausa tiene tanto peso como las palabras. En una ceremonia del té, el silencio entre sorbos tiene la misma importancia que el sabor.
De ahí surge la expresión “la vida en un suspiro”. El samurái sabía que la vida podía extinguirse tan rápido como un aliento; pero esa misma brevedad era lo que la volvía preciosa. Si todo puede terminar en un instante, entonces cada instante debe vivirse con total presencia. El suspiro no es señal de fragilidad, sino de intensidad: un recordatorio de que la eternidad cabe en lo mínimo. Quizá por eso, cuando respiramos hondo en medio de la ansiedad, sentimos que el mundo se ordena de nuevo, aunque solo sea por unos segundos.
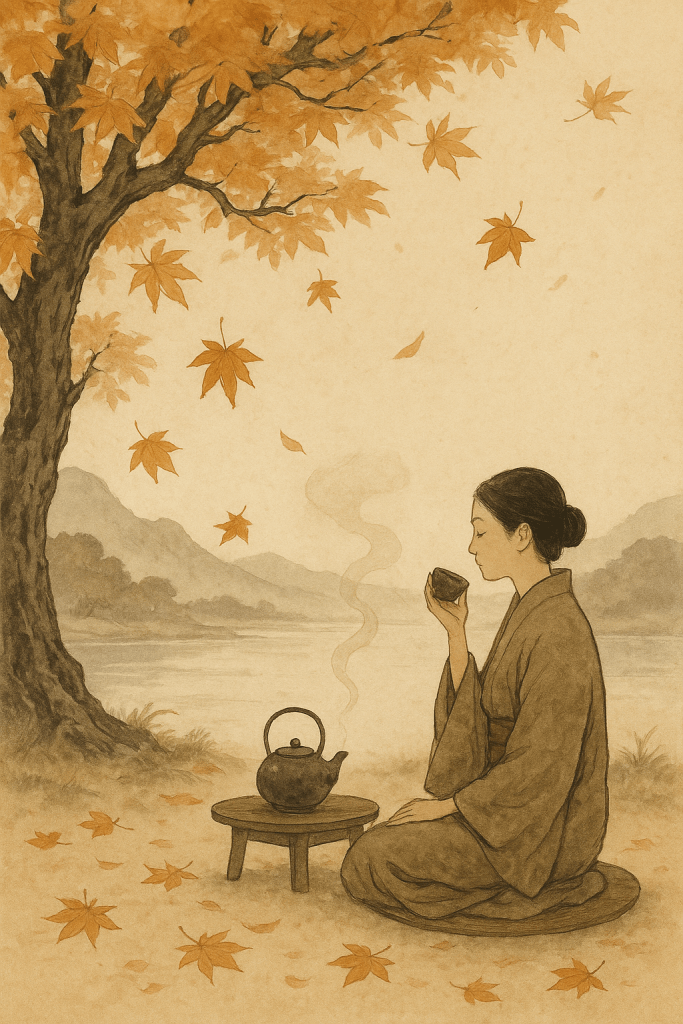
Occidente: paciencia y resistencia
En nuestra propia tradición, aunque con otros matices, también se ha valorado el tiempo y la espera. Los griegos distinguían hupomonē —la resistencia valiente ante la adversidad— de makrothymía —la paciencia que sabe esperar sin desesperar. San Pablo escribía: “La tribulación produce paciencia; la paciencia, virtud probada; la virtud probada, esperanza” (Carta a los Romanos, 5:3-4). La paciencia no es pasividad, sino camino hacia una esperanza más firme. Los estoicos compartieron esa intuición. Marco Aurelio, en medio de las presiones del Imperio Romano, anotó para sí mismo: “No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno: sé uno” (Meditaciones, Libro X, 16). Para él, el tiempo no debía desperdiciarse en teorías infinitas, sino en acciones nobles aquí y ahora.
Occidente y Oriente, cada cual con su lenguaje, parecen coincidir en lo mismo: la vida se juega en el presente, en lo que somos capaces de sostener con calma y con entereza. La resistencia no está reñida con la ternura; al contrario, una paciencia firme puede ser el modo más humano de abrazar la fragilidad del mundo. Y en esa paciencia descubrimos también algo que nos libera: no somos dueños del tiempo, pero sí podemos elegir cómo habitamos el instante que se nos da.
Entre el caos y la calma
Nuestro tiempo, sin embargo, parece tenerle alergia a la pausa. Todo se quiere rápido: las respuestas, los resultados, incluso la felicidad. Nos hemos acostumbrado a vivir como si lo inmediato fuera lo único valioso, olvidando que lo más profundo requiere tiempo. El filósofo Byung-Chul Han lo expresa así: “El sujeto del rendimiento se explota a sí mismo hasta el agotamiento” (La sociedad del cansancio, 2010). Frente a esa lógica de la prisa, los rituales se convierten en rebeliones silenciosas. Preparar un mate sin mirar el reloj, escribir unas líneas a mano, observar la lluvia que golpea la ventana: son gestos que nos devuelven el tiempo que creíamos perdido. Allí, en lo sencillo, se abre una calma que ninguna pantalla ni calendario pueden dar.
No se trata de negar el mundo ni de evadir nuestras responsabilidades, sino de recuperar un espacio donde el alma pueda descansar. Tal vez no logremos cambiar el vértigo que nos rodea, pero sí podemos decidir que no devore nuestra respiración. Ese espacio elegido —una pausa, un ritual, un suspiro— es ya una forma de libertad.
La vida en un suspiro
La vida, en su fragilidad, no deja de ser un misterio hermoso. Jorge Luis Borges lo captó en pocas palabras: “Estamos hechos de olvido, de tiempo, de río y de suspiros” (La cifra, 1981). Somos fugaces, y justamente allí radica nuestro valor. Vivir plenamente no significa acumular hazañas o éxitos visibles, sino aprender a habitar con conciencia cada instante. Un suspiro puede contener más verdad que un año entero de prisa. Cuando respiramos con calma, descubrimos que lo que parecía inabarcable se reduce a un sólo momento presente.
La vida en un suspiro es, entonces, la experiencia de concentrar todo lo que somos en ese breve intervalo: alegría, dolor, memoria y esperanza. Hoy les propongo algo sencillo: elijan un ritual propio y háganlo sin prisa. Respiren en él como si toda la vida cupiera en ese instante. Porque la vida, al final, no es más —ni menos— que un suspiro, y en esa brevedad late lo eterno.
Reflexión final
Queridos lectores, esta entrada es un recordatorio suave: el tiempo verdadero no se mide en relojes ni en plazos, sino en los momentos que nos permitimos respirar con calma. Tal vez no podamos detener el mundo, pero sí podemos resguardar un rincón donde el alma encuentre sosiego. Me gustaría saber de ustedes: ¿qué ritual cotidiano les devuelve la calma y les recuerda que la vida también puede ser un suspiro?
Hojas que caen,
la vida en un suspiro
vuelve a empezar.
Si este texto resonó contigo, puedes suscribirte gratuitamente a Crónicas del Diván para recibir cada nueva entrada en tu correo. También puedes escribirme desde la pestaña Contacto. Y me encuentras en Instagram: @hchp1.




