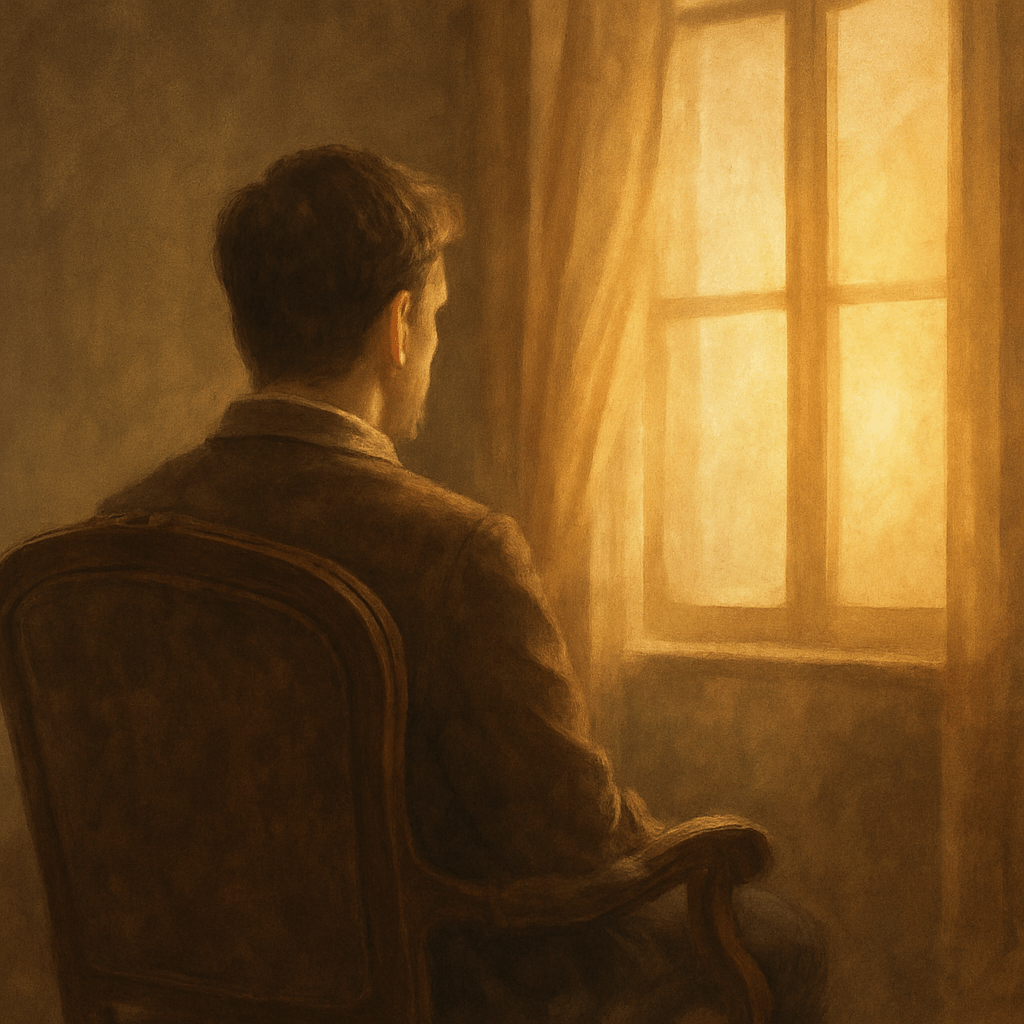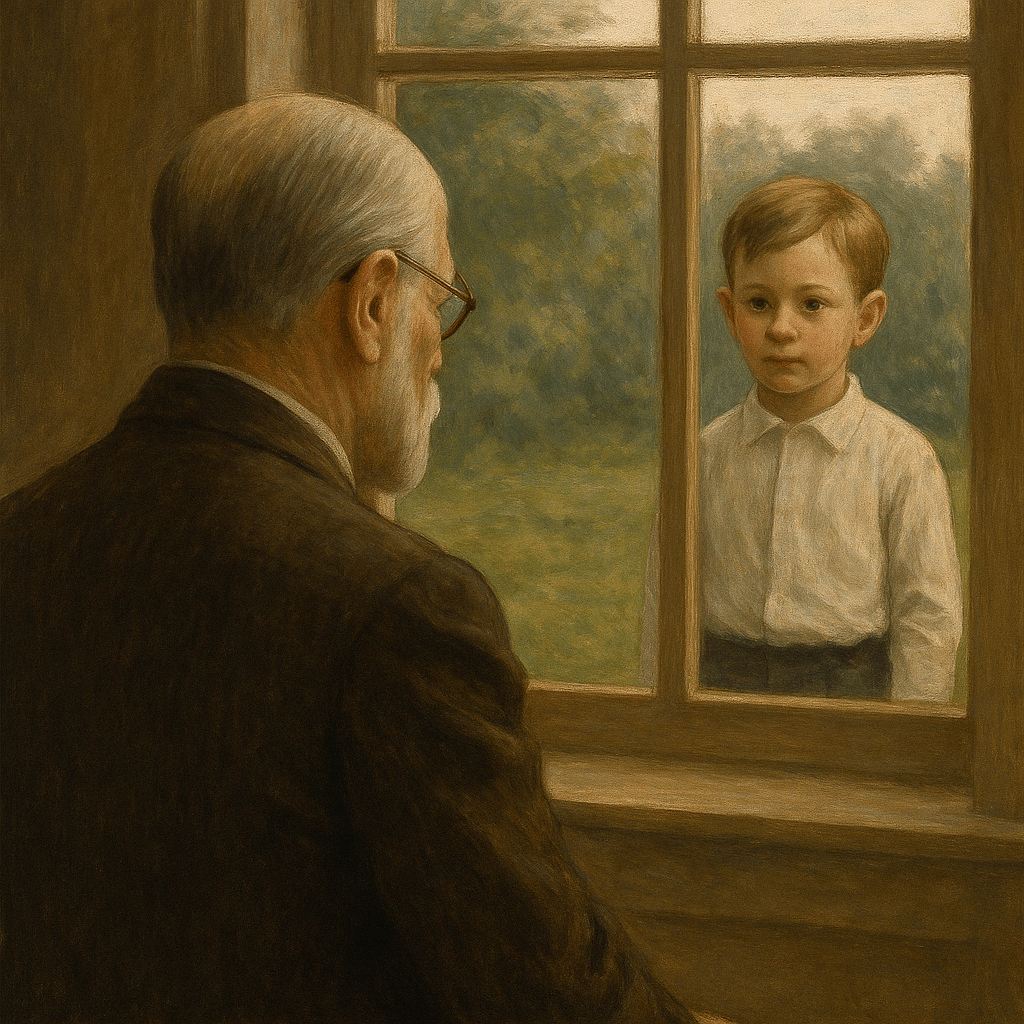“El recuerdo es la única forma de encuentro con lo que ya no está».
—Alejandra Pizarnik
Gracias, (zarina) Patricia…
Queridos(as) lectores(as):
En estas fiestas decembrinas —la Navidad, por ejemplo— algo se mueve silenciosamente en la vida interior de las personas. No siempre se nota a simple vista. A veces aparece como nostalgia, otras como cansancio, otras como una alegría inesperada, y muchas más como un nudo difícil de nombrar. Diciembre no crea lo que sentimos: lo revela. Pone sobre la mesa —literal y simbólicamente— aquello que el resto del año suele quedar en segundo plano. Las fechas no operan sólo como celebración social, sino como reactivadores de memoria.
El pasado no vuelve como recuerdo neutro, sino como afecto. La poeta argentina, Alejandra Pizarnik, lo comprendió con crudeza cuando escribió que el recuerdo no es una presencia amable, sino una forma de encuentro con lo ausente, una manera de habitar aquello que ya no está: “El recuerdo no es una presencia, sino una forma de encuentro con lo ausente; no consuela, pero insiste” (Diarios, 1954–1971). Quizá por eso estas fechas incomodan tanto a algunos: no por lo que ocurre afuera, sino por lo que regresa adentro.
La mesa como escena psíquica
La mesa navideña no es sólo un mueble ni una tradición familiar. Es una escena psíquica. Un espacio donde se distribuyen lugares, roles, silencios y miradas. Quién se sienta dónde, quién falta, quién ocupa un lugar nuevo, quién observa desde fuera o guarda silencio. Desde una lectura psicoanalítica, la mesa funciona como una puesta en acto del lazo. Cada quien llega con su historia, con su manera de amar, con sus duelos abiertos o cerrados a medias. Nadie se sienta igual dos años seguidos, aunque la disposición sea idéntica. El inconsciente también se sienta a la mesa, aunque nadie lo haya invitado.
Sigmund Freud advirtió tempranamente que la vida psíquica no obedece al olvido voluntario. Explicó que aquello que creemos superado no desaparece, sino que queda a la espera de una ocasión propicia para retornar: “Las huellas mnémicas de las experiencias no se pierden; lo que llamamos olvido no es más que una inaccesibilidad momentánea, y bajo determinadas condiciones lo reprimido retorna con una fuerza que sorprende al propio sujeto” (Psicopatología de la vida cotidiana, 1901). Por eso, para algunos, estas fechas son profundamente gozosas; para otros, inquietantes. No porque haya algo defectuoso en ellos, sino porque la escena toca fibras que no siempre están listas para celebrarse.
Cuando la Navidad deja de ser postal
La literatura ha sabido decir esto con una claridad que a veces supera a los discursos psicológicos. Basta pensar en Cuento de Navidad (1843), de Charles Dickens. Lejos de ser una historia edulcorada, es un relato sobre la soledad, la memoria y la responsabilidad frente a la propia vida. El momento decisivo del texto no es la fiesta, sino la confrontación. Cuando Scrooge decide cambiar, no lo hace por una emoción pasajera, sino porque ha sido obligado a mirar su historia completa. Dickens lo expresa con una frase extensa y significativa, que no suele citarse entera, pero que da verdadero contexto a la transformación: “Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla todo el año. Viviré en el Pasado, el Presente y el Futuro. Los espíritus de los tres estarán siempre dentro de mí, y no rechazaré las lecciones que me enseñen”.
No hay aquí magia fácil: hay memoria, responsabilidad y decisión. Dickens entendió que la Navidad no redime por sí misma; obliga a mirar. Algo semejante ocurre en los relatos de Antón Chéjov, quien sostenía que la literatura debía mostrar la complejidad humana sin consuelo forzado. En una de sus cartas afirmó que el trabajo del escritor no consiste en tranquilizar, sino en revelar: “El artista no debe resolver los problemas que plantea, sino presentarlos de tal modo que el lector los vea en toda su profundidad y contradicción” (Cartas, 1895). Las celebraciones, como la buena literatura, no tapan la verdad: la exponen.
Nostalgia: exceso de memoria, no debilidad
En consulta, no es raro escuchar en estas fechas frases como: “No sé por qué estoy así, si debería estar contento(a)”. La nostalgia suele confundirse con fragilidad, cuando en realidad es exceso de memoria. No es querer volver atrás, sino intentar darle sentido a lo perdido. Freud explicó el trabajo del duelo con una precisión que sigue siendo vigente. En Duelo y melancolía (1917), señaló que el dolor no consiste sólo en la pérdida, sino en el arduo proceso psíquico de soltar aquello a lo que se estaba ligado: “La realidad exige que la libido retire su adhesión a todos y cada uno de los recuerdos y expectativas ligadas al objeto perdido. Esta exigencia es resistida, pero finalmente se impone, y con ello el yo queda libre nuevamente”.
Ese proceso no sigue el calendario. Sin embargo, diciembre, con sus rituales repetidos, reactiva escenas, voces, ausencias. No trae sólo imágenes: trae afectos. Y el afecto, cuando no encuentra palabra, pesa. No todos lloran por tristeza. Muchos lloran porque recuerdan. Y recordar, a veces, duele más que olvidar.

La exigencia de estar bien
Uno de los grandes malestares contemporáneos es la exigencia de felicidad. Incluso en fechas donde el dolor se vuelve más visible, pareciera que hay que cumplir con una consigna: estar bien, agradecer, sonreír. Donald Winnicott criticó esta lógica desde la clínica cuando advirtió que el cuidado verdadero no consiste en imponer estados ideales, sino en sostener la experiencia real del sujeto. Escribió: “La función del entorno no es producir perfección, sino ofrecer un sostén suficientemente bueno que permita al individuo existir sin la presión de adaptarse prematuramente” (The Child, the Family, and the Outside World, 1964).
Hay personas que atraviesan estas fiestas trabajando, cuidando a alguien enfermo, sosteniendo duelos recientes o antiguos. No necesitan frases luminosas ni optimismo impuesto. Necesitan permiso para no estar bien. Eso no es debilidad. Es humanidad.
Mirar más allá de lo propio
Quizá el problema no es que estas festividades sean distintas para cada quien, sino que nos cuesta permitirlo. Nos cuesta aceptar que el otro no siente como yo, que no celebra igual, que no puede —o no quiere— vivirlo del mismo modo. Emmanuel Levinas formuló esta exigencia ética con radicalidad al afirmar que el encuentro con el otro no es cómodo ni neutro, sino descentrador: “El rostro del otro me saca de mi tranquilidad, me despoja de mi soberanía y me obliga a responder; no me permite encerrarme en mí mismo” (Totalidad e infinito, 1961).
Tal vez estas fechas sean una oportunidad —difícil, pero real— para ese gesto: escuchar sin corregir, acompañar sin minimizar, estar sin exigir alegría. A veces, la ética no consiste en decir algo brillante, sino simplemente en quedarse.
Reflexión final
Para muchos, estas festividades son realmente hermosas: reunión, risas, mesas llenas, recuerdos buenos. Para otros, no tanto. Y eso también está bien. No todos llegan a diciembre desde el mismo lugar ni con la misma historia. Quizá el verdadero gesto humano de estas fechas no sea exigir alegría, sino atrevernos a compartir lo que sentimos y darnos la oportunidad de ver más allá de lo nuestro. A veces, eso basta. No para borrar el dolor, pero sí para que pese menos. No para llenar la mesa, pero sí para que nadie se sienta completamente sólo frente a ella.
¿Desde dónde estás viviendo estas fiestas? ¿Qué lugar ocupas hoy en la mesa? ¿A quién sigues recordando en silencio?
——————————-
Si este texto tocó algo en ti, si estas palabras acompañaron —aunque sea un poco— lo que estás viviendo en estas fechas, te invito a seguir leyendo Crónicas del Diván. Puedes dejar tu comentario, compartir tu experiencia o escribirme directamente desde la sección de Contacto. A veces, poner en palabras lo que pesa ya es un primer alivio.
También puedes acompañar este espacio en Instagram (@hchp1), donde seguimos pensando juntos la vida, el dolor, los vínculos y aquello que muchas veces no se dice, pero se siente.
Gracias por estar.
Gracias por leer despacio.
Y gracias, también, por sentarte —aunque sea un momento— a esta mesa.
Te abrazo…