«Escuchar de verdad es dejar que el otro exista».
-Emmanuel Levinas
Queridos(as) lectores(as):
Hay momentos en la vida en los que hablar cuesta más que callar. Decir lo que uno lleva dentro puede parecer sencillo desde afuera, pero quien ha sentido el peso de las palabras que no se atreven a salir, sabe que cada sílaba puede rasgar por dentro. Es ahí donde se revela el valor de un alma que decide confiar, aún a riesgo de ser herida. Sin embargo, ¿cuántas veces nos ha pasado con amigos y/o familiares que cuando queremos hablar con ellos, lejos de escuchar nos empiezan a analizar, empiezan a sacar sus teorías o simplemente a proyectarse sobre nosotros?
No siempre encontramos un espacio seguro al otro lado. A veces, lo que encontramos es análisis precoz, respuestas automáticas, explicaciones innecesarias… como si lo que dolía necesitara más lógica que consuelo. Esto no es una crítica a la reflexión ni al pensamiento —ambos son valiosos—, sino una defensa del momento. Porque pensar fuera de tiempo es como encender una lámpara en plena madrugada: deslumbra más de lo que alumbra.
Decir cuesta… y mucho
Hablar puede ser un acto de resistencia. Contra el silencio, contra la culpa, contra la memoria. No todos los discursos se dicen con facilidad, y no todos los que hablan lo hacen porque les sobra voz: algunos lo hacen porque ya no pueden seguir callando. En psicoanálisis sabemos que el lenguaje no es sólo vehículo de la verdad, sino también de su ocultamiento. Jacques Lacan afirmaba: “El inconsciente está estructurado como un lenguaje” (Seminario XI, 1973), pero eso no significa que toda verdad sea decible de inmediato. El acceso a lo dicho está mediado por lo simbólico, lo imaginario y, sobre todo, por el deseo de ser escuchado. Cuando una persona se acerca y logra decir algo íntimo, lo ha hecho después de múltiples batallas internas: ha sopesado el miedo al juicio, ha calculado —consciente o no— la posibilidad del rechazo, ha ensayado mil veces las palabras en su cabeza antes de atreverse a pronunciarlas. No lo dice porque sea fácil, sino porque no decirlo duele más.
Recordemos esa escena en Mente indomable (Good Will Hunting, 1997). El personaje de Will (Matt Damon) ha vivido una infancia marcada por la violencia y el abandono. Cuando finalmente se quiebra y dice “No es tu culpa”, lo hace tras una larga cadena de encuentros donde el terapeuta, Sean Maguire (Robin Williams), no lo presiona, no lo analiza, simplemente está. Sólo así, con esa presencia sin exigencia, Will se permite llorar. Hablar requiere confianza. Y la confianza es como el cristal: se rompe con un gesto. Cuando alguien se atreve a hablar y es recibido con escepticismo o análisis prematuro, lo que se rompe no es la frase, sino el vínculo.
La trampa del análisis inmediato
El análisis puede ser una herramienta maravillosa, pero como todo instrumento, necesita su momento. Una palabra justa, dicha fuera de tiempo, puede herir más que el silencio más áspero. Freud ya lo sabía cuando advertía en Sobre la iniciación del tratamiento (1913) que toda interpretación que llegue demasiado pronto es una intervención malograda. ¿Por qué analizamos tan rápido? Tal vez porque nos incomoda el dolor del otro. Tal vez porque creemos que entender equivale a curar. Pero no es así. Comprender no siempre consuela, y muchas veces consolar no exige comprender, sino simplemente acompañar. El filósofo Emmanuel Levinas hablaba de la ética de la alteridad, donde el rostro del otro nos interpela, nos llama, nos desarma. No para que lo expliquemos, sino para que lo acojamos. “El rostro es lo que no se puede matar”, decía (Totalidad e infinito, 1961). Y sin embargo, lo matamos simbólicamente cada vez que convertimos su decir en una hipótesis.
Hay algo profundamente violento en responderle a alguien que está sufriendo con un «¿pero no será que estás exagerando?» o un «tal vez lo estás viendo mal». Aunque se diga con buenas intenciones, el mensaje que se transmite es: «no confío en tu versión, necesito otra que me haga sentir más cómodo». En la película Her (2013), Theodore (Joaquin Fenix), un hombre emocionalmente frágil, encuentra consuelo en una inteligencia artificial que no lo interrumpe, no lo corrige, simplemente lo escucha. El hecho de sentirse validado —aunque sea por un programa— tiene un impacto profundo en su capacidad de hablar de sí mismo. Nos puede parecer irónico, pero es profundamente humano: necesitamos ser escuchados más que corregidos.
En el consultorio, muchas veces me he visto tentado a interpretar antes de tiempo. Pero la experiencia me ha enseñado que, cuando alguien comparte algo por primera vez, lo que necesita no es análisis sino cobijo. Lo primero no debe ser la interpretación, sino el sostén. No es casual que los Evangelios estén llenos de silencios elocuentes de Jesús: “Y Jesús callaba” (Mateo 26,63). Porque hay dolores que no se abordan con discursos, sino con una presencia que dignifica.
Pensar de más para sentir de menos
Hay personas que, al escuchar el dolor del otro, activan un mecanismo automático: pensar. No sienten, no preguntan cómo pueden acompañar, no se permiten la conmoción. Sólo piensan. Analizan. Desmenuzan. Y aunque esto puede parecer madurez emocional, muchas veces es un blindaje. Una muralla intelectual contra el desborde afectivo. Fiódor Dostoievski, en Los hermanos Karamázov (1880), pone en labios del anciano Zósima una advertencia que parece escrita para nuestro tiempo: “Hay quien ama a la humanidad en general, pero no puede soportar el sufrimiento de un sólo hombre”. Pensar de más, en ciertos contextos, no es profundidad. Es una evasión elegante de la compasión concreta. Wilfred Bion llamó a este tipo de defensa acting out mental, una sobreactuación del pensamiento que busca organizar lo que aún no se puede sentir. Bion insistía: para que algo se vuelva pensable, primero tiene que ser contenido emocionalmente (cfr. Aprendiendo de la experiencia, 1962). Si el otro no ha sido sostenido, cualquier análisis que se le dé será como entregar una brújula a alguien que se está ahogando.
Recordemos aquella escena en Intensamente (Inside Out, 2015), donde Tristeza consuela a Bing Bong simplemente abrazándolo, sin decir nada, mientras Alegría intentaba convencerlo con frases y soluciones. Esa es la gran lección: hay dolores que no piden ideas, sino consuelo. Pensar de más se vuelve un modo de no estar. Es la mente corriendo para no verse atrapada por el dolor del otro. Pero eso no es cuidado, es una forma de abandono disfrazado. Y es que hay pensamientos que son trampas: nos convencen de que estamos presentes, cuando en realidad hemos puesto el alma en modo avión.
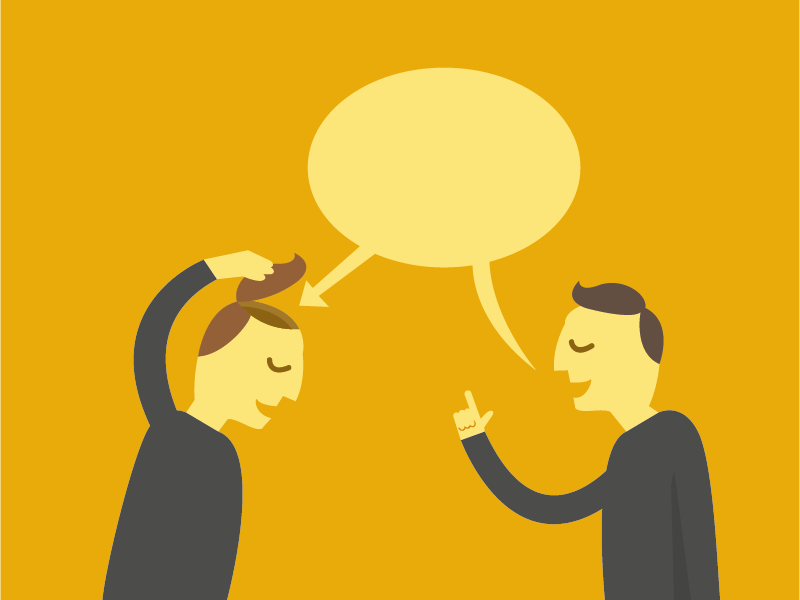
El silencio como gesto amoroso
No todos los silencios son huida. Algunos son abrigo. En el acto de acompañar al otro, el silencio puede ser el lenguaje más puro de todos. Martin Heidegger hablaba del cuidado auténtico (Ser y Tiempo, 1927), ese estar con el otro sin querer absorberlo, sin convertirlo en objeto de comprensión ni de salvación. Y dentro de ese cuidado, el silencio ocupa un lugar esencial: es el espacio donde el otro puede ser sin ser forzado a cambiar. En análisis —y en la vida— hay momentos donde cualquier palabra resulta una traición. Porque hay dolores que, si los tocas con palabras, se rompen. Y hay verdades que sólo florecen en el terreno fértil del silencio compartido.
En El hijo de Saúl (2015), una de las películas más desgarradoras jamás filmadas, el protagonista transita los horrores de Auschwitz buscando dar sepultura a un niño. La película casi no tiene diálogo, porque el horror no admite lenguaje. Pero hay una escena final, muda, donde un niño lo mira. Y ese silencio entre ambos lo dice todo. Porque hay cosas que no necesitan ser dichas para ser comprendidas. El silencio amoroso no es ausencia. Es contención. Es mirar al otro con el alma, sin necesidad de palabras. Es saber que no todo debe ser resuelto: algunas cosas sólo deben ser acompañadas. Decía San Juan de la Cruz: “El lenguaje de Dios es el silencio”. Quizá por eso, los grandes momentos del alma no hacen ruido. Simplemente se viven.
No es ignorancia, es compasión
El silencio no es ignorancia. La demora en la interpretación no es falta de preparación. A veces, es simplemente respeto. Respeto por el tiempo del otro. Por su historia. Por su dolor. Hay una cita de Irvin D. Yalom que me acompaña desde que la leí: “El terapeuta debe tener el valor de permanecer en el vacío, resistir la urgencia de llenar los silencios con interpretaciones” (El don de la terapia, 2002). Ese vacío —aparente— es un espacio sagrado donde el alma del paciente puede comenzar a respirar por sí misma. En la novela Una pena en observación (1961), C. S. Lewis narra su duelo tras la muerte de su esposa. En medio de su dolor, escribe: “No me digas que entiendes mi dolor. No lo necesitas. Sólo quédate. No te vayas.” Eso es compasión: no la comprensión total, sino la permanencia amorosa.
También me viene a la mente la escena de El ala oeste de la Casa Blanca (The West Wing 1999), donde Leo McGarry (John Spencer) le cuenta a Josh Lyman (Bradley Whitford) que él también cayó, que él también estuvo roto, y que bajará por él si es necesario. No le ofrece un diagnóstico, ni una solución. Le ofrece su historia y su mano. No hay mayor gesto de compasión que ese: compartir tu humanidad con otro en lugar de mirarlo desde arriba. En psicoanálisis lo llamamos transferencia. En la vida, lo llamamos amor. Y es que, cuando el otro dice lo que duele, no está buscando una mente brillante que lo ilumine. Está buscando un corazón abierto que lo abrace.
