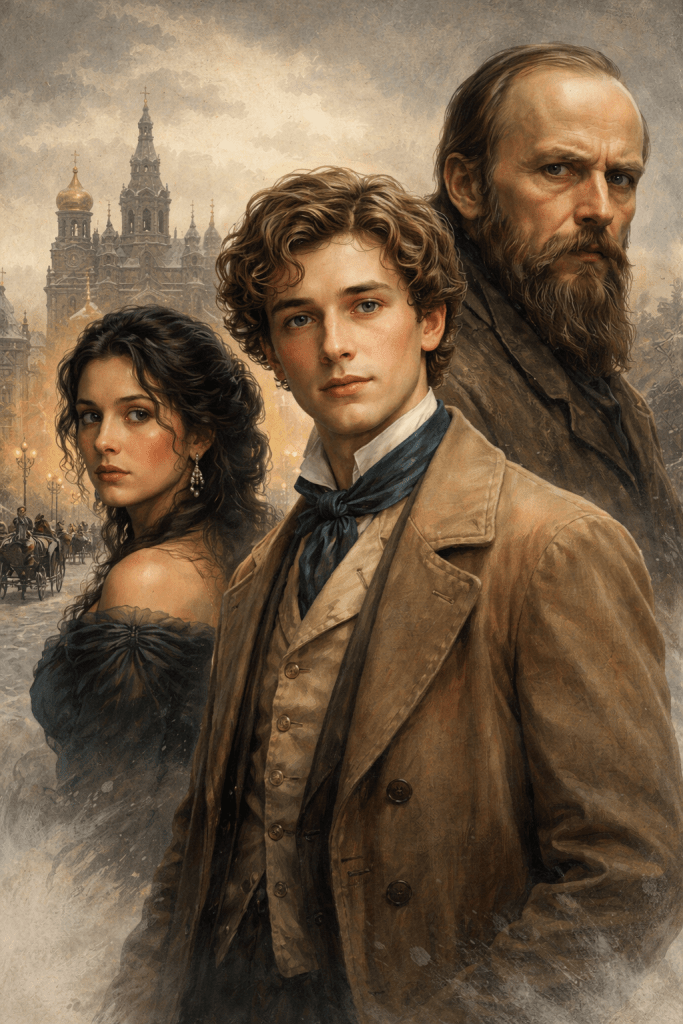“El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección”.
—Antoine de Saint-Exupéry
Queridos(as) lectores(as):
Hay una frase que se repite como un susurro en nuestra época: “Cuando el amor llegue…”. Se dice como quien espera un camión que no sabe si pasará, mientras tanto se sube a cualquier taxi que esté disponible. El amor se ha vuelto una promesa aplazada, un ideal romántico que se invoca mientras se aceptan vínculos que no conmueven, no despiertan, no arriesgan. Se espera el amor, pero se vive acompañado de sucedáneos. En ese clima se inscribe Nuestros amantes (2016) —si te interesa y vives en México, está en Netflix—, una película que no grita ni moraliza, sino que expone con elegancia una verdad incómoda: hoy muchas relaciones no nacen del deseo, sino del miedo. Miedo a la soledad, al silencio, al vacío del domingo por la tarde. El vínculo aparece entonces no como encuentro, sino como defensa.
El cine, cuando es honesto, funciona como espejo. Y esta película lo es. No idealiza el amor ni lo degrada: lo problematiza. Muestra personajes lúcidos, irónicos, inteligentes, que hablan de libertad afectiva mientras se blindan emocionalmente. Personas que saben lo que no quieren sentir, pero no logran decir qué desean de verdad. En tiempos donde “estar con alguien” parece más importante que estar bien con alguien, vale la pena detenernos a pensar qué estamos llamando amor y qué precio estamos pagando por no estar solos.
Amar como refugio: cuando el vínculo nace del miedo
Los protagonistas de Nuestros amantes se encuentran desde una herida común: ambos están en relaciones previas que ya no habitan realmente. No se presentan como víctimas ingenuas, sino como sujetos conscientes de su desencanto. Y, sin embargo, esa conciencia no los libera; apenas los vuelve más sofisticados en su modo de evitar el dolor. Aquí conviene recordar a Erich Fromm cuando advertía que “muchas personas creen que amar es ser amado, en vez de amar” (El arte de amar, 1956). Cuando el amor se busca como refugio —como garantía contra la soledad— deja de ser un acto y se convierte en una necesidad defensiva. No se ama para encontrarse, sino para no caerse.
En la película, el encuentro entre los protagonistas no surge del deseo expansivo, sino del cansancio. Se reconocen porque ambos están agotados de relaciones tibias, pero ese cansancio no los empuja a la verdad, sino a un pacto anestésico: estar juntos sin tocar lo esencial. Freud lo habría leído como una forma de compromiso neurótico, donde el síntoma se comparte para no confrontarlo (cfr. Inhibición, síntoma y angustia, 1926). Amar por miedo no es amar: es aferrarse. Y toda relación fundada en el miedo termina reproduciendo aquello que pretendía evitar. Como escribió Zygmunt Bauman, “las relaciones que prometen seguridad suelen exigir como precio la renuncia a la libertad interior” (Amor líquido, 2003). En ese trueque silencioso se gesta gran parte del malestar amoroso contemporáneo.

El pacto de no enamorarse: lucidez sin coraje
Uno de los núcleos más interesantes de Nuestros amantes es el acuerdo explícito: verse, compartir, reír, hablar de literatura y cine… pero no enamorarse. El pacto parece moderno, inteligente, incluso honesto. Sin embargo, es precisamente ahí donde la película se vuelve más trágica que romántica. Este tipo de acuerdos revelan algo profundo: hoy se desea el amor, pero se teme su efecto. Se quiere la cercanía sin la herida, el calor sin el incendio. Søren A. Kierkegaard lo expresó con brutal claridad: “Atreverse es perder momentáneamente el equilibrio; no atreverse es perderse a uno mismo” (El concepto de la angustia, 1844). El pacto de no enamorarse es, en el fondo, una renuncia anticipada.
Los personajes hablan con ironía, se esconden detrás del ingenio, hacen del humor una coraza. Son encantadores, pero no disponibles. En términos psicoanalíticos, diríamos que hay una fuerte intelectualización del afecto: se piensa el amor, se comenta, se disecciona, pero no se lo deja acontecer. Winnicott diría que ahí no hay juego verdadero, solo simulacro (cfr. Realidad y juego, 1971). El problema no es poner límites, sino ponerlos antes de que algo suceda. Cuando el amor se regula de antemano, deja de ser encuentro y se vuelve estrategia. Y el deseo, que no obedece contratos, termina reclamando su lugar por la vía del conflicto o de la pérdida.
“Peor es nada”: la trampa de la resignación afectiva
Aunque en la película no se pronuncia la frase, Nuestros amantes gira constantemente alrededor de una lógica conocida: me quedo aquí porque salir de aquí da miedo. No se trata de pasión, sino de administración del daño. Relaciones que no hieren demasiado, pero tampoco sanan. Vínculos funcionales al miedo. La literatura ha sido implacable con esta forma de resignación. Albert Camus advertía que “… el verdadero drama no es morir, sino vivir sin razones” (El mito de Sísifo, 1942). Aplicado al amor, podríamos decir: el verdadero drama no es estar solo, sino acompañarse sin verdad.
Desde el psicoanálisis, estas elecciones hablan de un yo que se conforma para no perderlo todo. Pero el precio es alto: se pierde el deseo, la vitalidad, la posibilidad de un encuentro transformador. Lacan fue claro al señalar que “amar es dar lo que no se tiene” (Seminario VIII, 1960-1961). Quien vive desde el “peor es nada” no da, administra. La película nos confronta con esa pregunta incómoda: ¿cuántas veces decimos “esto es lo que hay” cuando en realidad estamos diciendo “no me animo a más”? No por falta de oportunidades, sino por miedo a exponernos al dolor que implica amar de verdad.
Cuando el amor llegue: deseo, riesgo y verdad
El desenlace de Nuestros amantes no es una moraleja, sino una fisura. Algo se quiebra porque el deseo no respeta pactos defensivos. Cuando el amor aparece, lo hace siempre a destiempo, desordenando planes, identidades y certezas. Por eso no llega cuando se lo programa, sino cuando se deja de controlarlo. Aquí conviene volver a Simone Weil, quien escribió que “… amar es consentir en la distancia, incluso cuando esta duele” (La gravedad y la gracia, 1947). Amar no es asegurarse, sino consentir el riesgo. No hay amor sin pérdida posible, sin exposición, sin esa vulnerabilidad que hoy tanto se teme.
Cuando el amor llegue —si llega— no será como refugio ni como contrato. Llegará como interpelación. Nos preguntará si estamos dispuestos a dejar de sobrevivir emocionalmente para empezar a vivir. No llegará para tapar la soledad, sino para compartirla. Tal vez la pregunta no sea cuándo llegará el amor, sino si estaremos dispuestos a reconocerlo cuando exija más que compañía: cuando pida verdad, presencia y coraje.
Los personajes como espejo: lucidez, ironía y miedo a amar
Los protagonistas de Nuestros amantes (no les digo los nombres porque el misterio es parte de la trama de la película, por si tienen pensado verla) no son adolescentes confundidos ni adultos ingenuos: son sujetos cultos, sensibles, con mundo interior. Leen, conversan, ironizan sobre el amor y se burlan de los clichés románticos. Justamente por eso funcionan como espejo incómodo del lector contemporáneo. No encarnan la ignorancia afectiva, sino algo más peligroso: la lucidez sin coraje. Saben lo que hacen, pero no se atreven a ir más allá. Ambos personajes se presentan como libres, pero su libertad está cuidadosamente delimitada. No quieren pertenecer, no quieren depender, no quieren necesitar. Esta postura recuerda lo que Byung-Chul Han describe como el sujeto neoliberal del amor: alguien que “huye del vínculo profundo porque lo vive como pérdida de autonomía” (La agonía del Eros, 2012). La ironía constante de los protagonistas no es ligereza: es una defensa sofisticada contra la implicación.
Desde una lectura psicoanalítica, podríamos decir que ambos están atrapados en una forma elegante de evitación. No rehúyen el encuentro, pero sí la consecuencia. Winnicott advertía que el verdadero encuentro con el otro solo ocurre cuando uno puede presentarse sin máscaras defensivas (cfr. El proceso de maduración en el niño, 1965). En la película, las máscaras son brillantes, encantadoras, incluso seductoras, pero siguen siendo máscaras. Por eso los personajes no son villanos ni héroes románticos: son síntomas de época. Representan a una generación que aprendió a hablar de emociones, pero no a habitarlas; que sabe analizar el amor, pero no sostenerlo. Al mirarlos, el espectador no juzga: se reconoce. Y ahí reside la fuerza ética de la película.
Reflexión final: cuando el amor llegue… ¿estarás disponible?
Tal vez el problema no sea que el amor no llegue, sino que cuando aparece no encuentra lugar. Encuentra agendas llenas, corazas bien diseñadas, pactos de autoprotección, discursos que justifican la renuncia antes del intento. El amor no pide perfección, pero sí disponibilidad, y esa es hoy una de las virtudes más escasas. Como escribió Rainer Maria Rilke, “… amar es una ocasión sublime para que el individuo madure, para que llegue a ser algo en sí mismo” (Cartas a un joven poeta, 1904). Amar no es descansar en el otro, sino crecer con él. Y crecer implica incomodarse, perder seguridades, aceptar que no todo puede controlarse.
La película nos deja con unas preguntas abiertas, que también deberían resonar en nuestras vidas: ¿preferimos vínculos que no duelan o vínculos que sean verdaderos? ¿Elegimos compañía o encuentro? ¿Estamos esperando al amor mientras negociamos con su ausencia? No hay respuesta correcta, pero sí una advertencia: conformarse tiene consecuencias. Cuando el amor llegue —si llega— no preguntará si tenemos miedo. Preguntará si estamos dispuestos a no vivir a medias.
Si esta entrada te movió algo por dentro, te invito a seguir leyendo Crónicas del Diván, a dejar tus comentarios y a compartir esta entrada con alguien que quizá también esté esperando —o evitando— al amor. Puedes escribirme desde la sección Contacto del blog y seguirme en Instagram @hchp1, donde seguimos pensando juntos eso que a veces duele, pero también despierta.