“La compasión es la ley principal de la existencia humana”
— Fiódor Dostoievski
Queridos(as) lectores(as):
Hay libros que no se limitan a narrar una historia, sino que interpelan la estructura moral del lector. El idiota (1869)nes uno de ellos. No porque proponga una doctrina clara, sino porque introduce una figura —el príncipe Mishkin— que funciona como una pregunta viviente: ¿qué ocurre cuando la bondad deja de ser un ideal abstracto y se encarna en un ser humano real, vulnerable, expuesto? Dostoievski escribió esta novela en un contexto de sufrimiento personal profundo, marcado por la epilepsia, la pobreza y una lucidez despiadada respecto del alma humana. Desde ahí, se atreve a formular una hipótesis extrema: “El hombre bueno es, ante todo, un hombre ridículo” (El idiota, 1869). No lo dice como burla, sino como constatación social. La bondad, cuando no se disfraza de poder, suele ser malentendida.
La novela no pregunta si la bondad es deseable, sino si es soportable. Porque quizá el verdadero problema no sea la ausencia de bien, sino nuestra incapacidad para convivir con él sin sentirnos juzgados, expuestos o amenazados.
El príncipe Mishkin: la bondad sin defensas
El príncipe Lev Nikoláievich Mishkin no es un tonto. Es un hombre que no sabe protegerse mediante la agresión. En un mundo donde la inteligencia se mide por la capacidad de dominar, su incapacidad para manipular lo convierte en sospechoso. Dostoievski lo deja claro cuando uno de los personajes afirma: “Usted no se parece a nadie… y por eso mismo nadie lo entiende” (El idiota, 1869). Mishkin escucha sin prisa, responde sin ironía, mira sin deseo de posesión. Su forma de estar en el mundo no es estratégica, sino hospitalaria. Y eso, lejos de despertar admiración, genera desconcierto. Porque la bondad que no exige nada a cambio rompe las reglas implícitas del intercambio social.
En la novela, el propio Mishkin afirma: “La compasión es el principal y quizá el único principio de la existencia humana” (El idiota, 1869). No lo dice como consigna moral, sino como intuición nacida del dolor. Sin compasión, el otro deja de existir como rostro y se vuelve objeto. Hoy, una figura así resultaría incómoda. En la cultura pop celebramos al antihéroe brillante, al personaje irónico que humilla con inteligencia. Mishkin estaría más cerca de personajes como Ted Lasso, cuya bondad desarma porque no responde a la lógica del rendimiento. Y, como entonces, muchos se preguntarían: ¿es auténtico… o simplemente ingenuo?
El egoísmo como norma invisible
Lo perturbador de El idiota es que nadie es monstruoso. Los personajes que rodean a Mishkin son personas cultas, sensibles, incluso encantadoras. Pero viven desde una lógica donde amar implica poseer y ayudar implica dominar. Dostoievski pone en boca de uno de ellos una frase reveladora: “Aquí todos se aman a sí mismos por encima de todo” (El idiota, 1869). La bondad de Mishkin resulta ofensiva porque no entra en esa economía. No busca reconocimiento ni deuda moral. Simplemente está. Y esa gratuidad deja en evidencia algo incómodo: que el egoísmo no siempre es crueldad consciente, sino una forma socialmente aceptada de supervivencia.
En nuestro presente, esta lógica se ha sofisticado. Hablamos de “poner límites”, de “cuidarse”, de “no desgastarse”, y muchas veces convertimos esas nociones legítimas en coartadas para no involucrarnos. El egoísmo ya no se vive como vicio, sino como madurez emocional. Dostoievski parece anticiparlo cuando muestra que la bondad no es rechazada por ser peligrosa, sino por ser innecesaria para un mundo que ha aprendido a funcionar sin ella. Y esa normalización es, quizá, la forma más silenciosa de la pérdida moral.
Nastasia Filíppovna: la herida que no puede creer
Nastasia Filíppovna no encarna el mal, sino la herida que ha aprendido a desconfiar del bien. Ha sido humillada, utilizada, convertida en objeto. Su relación con Mishkin no fracasa por falta de amor, sino por exceso de verdad. Él la mira sin deseo de posesión, y eso la deja sin refugio. En uno de los pasajes más dolorosos, Mishkin le dice: “Usted no tiene culpa de nada” (El idiota, 1869). Esa frase, lejos de sanar, desestabiliza. Porque aceptar la propia inocencia implica renunciar a una identidad construida desde el castigo y la vergüenza.
Dostoievski muestra algo que el psicoanálisis confirmará después: el sufrimiento puede volverse identidad. Sigmund Freud señalará que el sujeto puede aferrarse a su dolor porque en él encuentra una forma de coherencia (Más allá del principio del placer, 1920). La herida, aunque duela, ofrece sentido. La cultura contemporánea está llena de Nastasias: personajes que sabotean el amor porque no saben habitarlo. Series como Euphoria o BoJack Horseman retratan esa imposibilidad de creer en el bien sin sospecha. La bondad, para quien ha sido herido, puede sentirse como una amenaza.
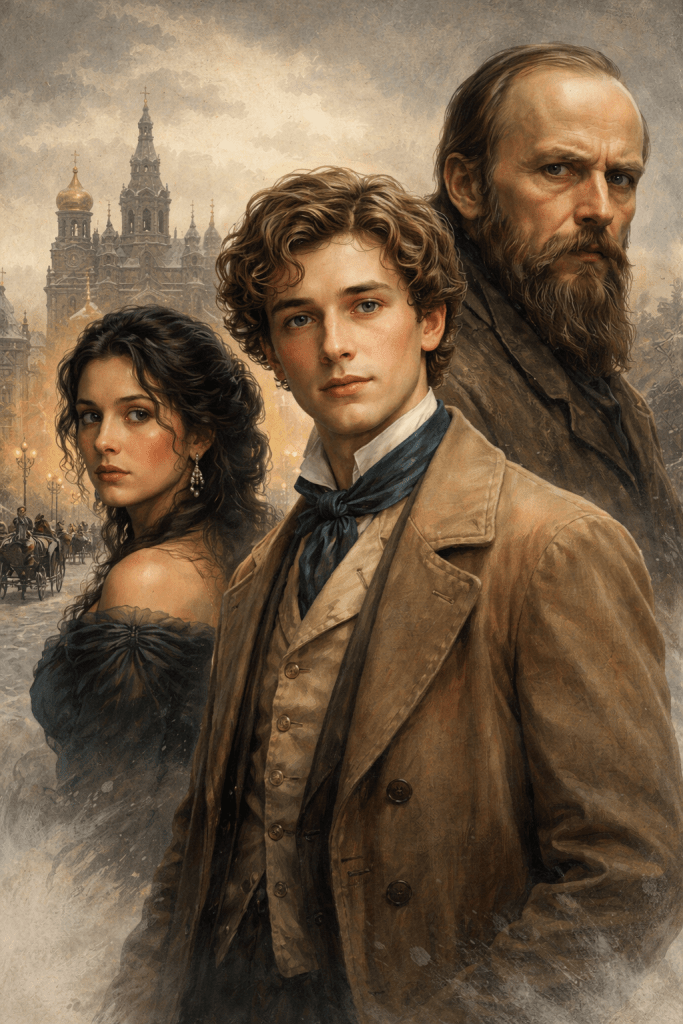
El fracaso del bien y nuestra incomodidad
El desenlace de El idiota no es trágico sólo por lo que ocurre, sino por lo que revela: la bondad no salva automáticamente. Dostoievski no ofrece finales redentores. Al contrario, deja una frase devastadora en el aire: “Es difícil amar al prójimo; quizá sea imposible” (El idiota, 1869). Esa imposibilidad no es metafísica, sino humana. Amar sin dominar, ayudar sin poseer, escuchar sin corregir exige una renuncia que no siempre estamos dispuestos a hacer. Preferimos la ironía al cuidado, la lucidez cruel al perdón incómodo.
Hannah Arendt advirtió que el mal puede volverse banal cuando se normaliza (Eichmann en Jerusalén, 1963). Algo similar ocurre con el egoísmo: cuando se vuelve norma, deja de escandalizar. Y entonces la bondad aparece como exceso, como torpeza, como idiotez. Quizá por eso Mishkin fracasa. No porque la bondad carezca de valor, sino porque el mundo no sabe qué hacer con ella cuando no se convierte en poder.
Reflexión final
¿A quién llamas “idiota” hoy? ¿A quién ridiculizas por no responder con cinismo? ¿A quién descartas por no saber jugar el juego del cálculo emocional? ¿Y si la bondad no fuera ingenuidad, sino una forma extrema de valentía? ¿Y si el verdadero escándalo no fuera su fracaso, sino nuestra incapacidad para sostenerla sin sentirnos expuestos?
Tal vez la bondad no ha desaparecido. Tal vez somos nosotros quienes ya no sabemos vivir con ella sin defendernos.
————————————————————
Si esta reflexión te incomodó, te invito a quedarte. Sigue leyendo Crónicas del Diván, deja tus comentarios y comparte este texto. Puedes escribirme desde la sección Contacto y seguirme en Instagram @hchp1 para continuar la conversación.




