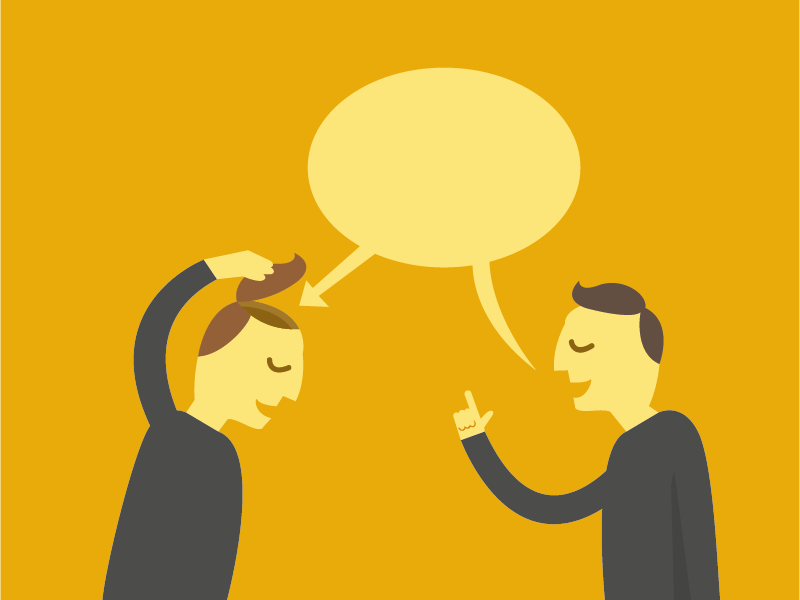“La capacidad de estar solo es una de las señales más importantes de madurez emocional»
— Donald W. Winnicott
Queridos(as) lectores(as):
Hay personas que, aunque aman, se alejan cuando sienten que alguien empieza a acercarse demasiado. No lo hacen por desinterés ni por frialdad, sino por miedo. Miedo a ser vistos, miedo a que alguien cruce esa frontera que aprendieron a custodiar desde niños. En apariencia, son independientes y seguros; en el fondo, viven con una herida que dice: “si necesito, me abandonan».
El apego evitativo no nace del egoísmo, sino del intento de protegerse. Es la defensa psíquica de quien aprendió que depender era peligroso, que mostrar ternura era exponerse al rechazo. Y aunque anhelan cercanía, su cuerpo reacciona como si el amor fuera amenaza.
El origen del miedo
John Bowlby, psiquiatra y psicoanalista británico, explicó que el apego es un sistema emocional innato que busca garantizar la supervivencia a través del vínculo. Cuando las figuras parentales responden con indiferencia o frialdad, el niño aprende que expresar sus necesidades no tiene sentido. Así surge el apego evitativo: una aparente autosuficiencia que esconde una profunda desconfianza en el amor (Bowlby, “Attachment and Loss”, 1969). Mary Ainsworth, en su célebre experimento de la “situación extraña”, observó que los niños de apego evitativo no lloraban al separarse de sus madres, pero presentaban altos niveles de cortisol: fingían calma, pero estaban en alerta (Ainsworth et al., “Patterns of Attachment”, 1978). Desde entonces, asociaron la necesidad con el peligro.
El psicoanálisis amplió esta idea. Jacques Lacan escribió: “El deseo del hombre es el deseo del Otro” (Seminario XI, 1964). Negar la necesidad del otro no nos hace libres, sino más solos. Es el niño que dejó de buscar el abrazo que nunca llegó, el adolescente que aprendió a no esperar, el adulto que dice “no necesito a nadie” cuando en realidad teme necesitar demasiado. En literatura, Oscar Wilde lo expresó con dramatismo en El retrato de Dorian Gray: un hombre que teme ser visto en su humanidad, que se esconde tras una imagen inalterable para evitar que alguien toque su verdad. La máscara protege, pero también aísla.
La coraza emocional
El adulto evitativo construye relaciones donde controla la distancia emocional. Ama, pero dosifica. Se muestra, pero no se entrega. Puede compartir risas, pensamientos y hasta proyectos, pero rara vez deja que alguien toque su vulnerabilidad. Prefiere la mente al cuerpo, la ironía a la confesión, la autosuficiencia al consuelo. Erich Fromm escribió: “El amor inmaduro dice: te amo porque te necesito. El amor maduro dice: te necesito porque te amo» (El arte de amar, 1956). Para quien ha desarrollado apego evitativo, ambas frases resultan amenazantes: la primera implica dependencia; la segunda, entrega. Y ninguna parece segura.
En consulta, este patrón se traduce en frases como “me cuesta confiar”, “cuando me siento querido(a), me bloqueo”, o “me abruman las demostraciones de afecto”. Son defensas inconscientes frente a la posibilidad de perder el control. Su cuerpo se tensa ante el abrazo, su mente busca razones para huir. León Tolstói describió con precisión esta dinámica en Anna Karenina (1878): Vronsky ama, pero no soporta el peso de la intimidad. Se refugia en la acción, en el deber, en el movimiento. La cercanía le resulta insoportable porque lo obliga a verse a sí mismo. Así también el evitativo: huye no del otro, sino de la posibilidad de ser visto.

Cuando amar se vuelve amenaza
El miedo a la intimidad suele confundirse con falta de interés, pero en realidad es un reflejo condicionado. Quien teme necesitar ha aprendido que el amor se pierde, y prefiere no arriesgar. Albert Camus lo dijo de forma bellísima: “El hombre teme ser devorado por lo que ama.” (El mito de Sísifo, 1942). Por eso, cuando alguien se acerca con ternura, el evitativo siente que pierde el aire. No soporta la dependencia emocional, pero tampoco la idea de ser rechazado. Entonces se distancia, cancela planes, calla, o se refugia en su trabajo. No sabe cómo quedarse, y en su huida confirma su miedo: “nadie permanece.”
Cuando el vínculo se da entre una persona de apego ansioso y otra evitativa, se genera una danza dolorosa: uno busca más, el otro se repliega. Uno teme el abandono, el otro teme la invasión. Son dos caras del mismo dolor: la dificultad de confiar. Amar implica libertad, pero también riesgo: el de ser amado sin garantías. El evitativo, sin embargo, no deja de amar. Ama a su modo: con prudencia, con miedo, con esperanza en secreto. En su silencio también hay ternura; sólo necesita tiempo para entender que el amor no destruye, sino que sostiene.
Sanar el desapego aprendido
Winnicott hablaba del “ambiente facilitador” como ese espacio en el que el sujeto puede ser sin miedo a ser herido (El proceso de maduración en el niño, 1965). En análisis, esa experiencia se vuelve posible: un vínculo donde la presencia del otro no exige ni invade, sino acompaña. Es el aprendizaje de que se puede estar cerca sin perderse. Sanar un apego evitativo no implica renunciar a la independencia, sino transformar la defensa en elección. Reaprender a quedarse. Sostener la mirada cuando el impulso es bajar los ojos. Decir “te necesito” sin sentir vergüenza. Reconocer que la vulnerabilidad no es un defecto, sino la condición del amor verdadero.
Un ejemplo lo encontramos en Jane Eyre (1847) de Charlotte Brontë. Jane ama sin renunciar a su dignidad; se entrega, pero no se disuelve. Ha aprendido a confiar sin perder su libertad. Esa madurez emocional es lo que el evitativo anhela: poder estar con otro sin dejar de ser él mismo. El proceso es lento, pero posible. Requiere paciencia, humildad y vínculos sanos. Porque a veces el amor no cura de golpe: sólo se queda, y en ese quedarse, lentamente, sana.
Reflexión final
El apego evitativo es, en el fondo, una forma de decir: “No me dejes, pero no te acerques demasiado». Una contradicción que encierra el deseo más humano de todos: ser amado sin perderse. Pero sólo cuando uno se atreve a necesitar descubre que el amor no esclaviza, sino que libera. Rainer Maria Rilke escribió: “Amar es un alto empeño, pues exige que tú te formes también, que crezcas, que llegues a ser mundo para otro» (Cartas a un joven poeta, 1929). El amor no exige perfección, sino presencia. Y a veces, quedarse es el acto más valiente de todos.
—————————————————-
Si esta reflexión te resonó, puedes suscribirte gratuitamente a Crónicas del Diván para recibir nuevas entradas cada semana. También puedes escribirme desde la pestaña Contacto del blog o seguirme en Instagram: @hchp1.