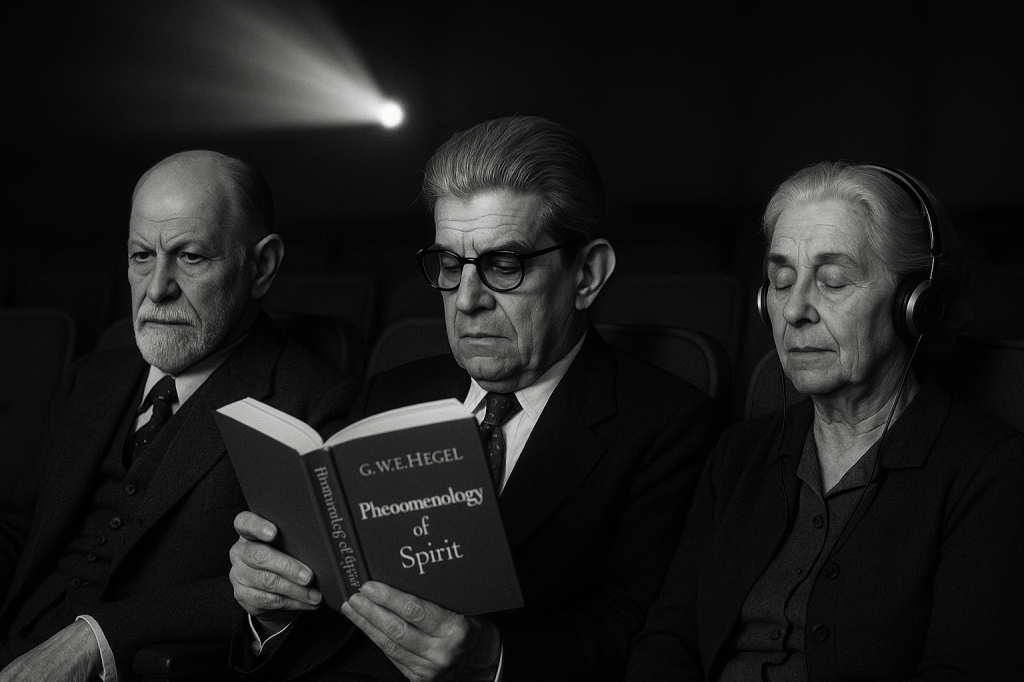“Aprendí que la posesión del conocimiento no trae la felicidad al hombre que no puede controlar sus pasiones.”
— Mary Shelley
Queridos(as) lectores(as):
Hay historias que no envejecen porque pertenecen a una herida que sigue abierta. Frankenstein es una de ellas. En el frío de una noche de 1816, una joven de apenas dieciocho años soñó con un hombre que desafiaba a los dioses al crear vida. No era un sueño científico, sino existencial: ¿qué sucede cuando lo que creamos nos mira a los ojos y nos pide amor? Mary Shelley no escribió sólo un relato gótico: escribió una confesión sobre el abandono, la pérdida y la soledad de quien busca sentido en un mundo que parece haber expulsado a Dios. Dos siglos después, Guillermo del Toro ha querido volver a mirar ese mito desde otro ángulo: el de quien ve belleza en lo roto, ternura en lo monstruoso, y humanidad en el espanto. Su versión de Frankenstein (2025) no es una adaptación fiel, sino un diálogo amoroso con la herida original.
En su mirada, la criatura ya no es sólo el resultado de una transgresión, sino una metáfora del alma que sufre por haber sido creada sin afecto, una víctima que encarna la pregunta más humana de todas: ¿por qué no me amaron? Entre la pluma de Shelley y la cámara de del Toro hay un puente: el que une el horror con la compasión. Ambos autores, desde su tiempo y su dolor, nos recuerdan que el verdadero monstruo no es quien provoca miedo, sino quien ha sido negado por el amor. Y en esa tensión, entre el creador y su criatura, late un espejo que nos refleja a todos. Lo que nos asusta no son los otros, sino las partes nuestras que preferimos no mirar.
La herida original de la creación
Mary Shelley subtituló su novela The Modern Prometheus (1818) para advertir que el deseo de crear, sin sabiduría, puede ser también un acto de soberbia. En la mitología griega, Prometeo robó el fuego a los dioses; Frankenstein robó el secreto de la vida. Ambos querían dar algo luminoso a la humanidad, pero en el camino olvidaron que la luz también quema. En su diario, Shelley escribió: “Soñé que veía al pálido estudiante de artes profanas arrodillado junto a la cosa que había ensamblado; veía abrirse sus ojos amarillos…” (Mary Shelley’s Journals, 1816). Esa imagen del ojo que se abre no es sólo una escena de terror: es la conciencia que despierta en quien juega a ser dios y termina descubriendo su propia pequeñez. En el plano psicoanalítico, Victor Frankenstein encarna al padre omnipotente que no soporta su vulnerabilidad. Quiere dominar la muerte, abolir la pérdida, ser creador sin asumir la fragilidad que toda vida implica. Pero el nacimiento de la criatura no es un acto divino: es un parto fallido. Freud habría visto en él la expresión del narcisismo herido: la imposibilidad de aceptar límites. Winnicott, en cambio, lo habría llamado “un fracaso en el sostén del ambiente”. Victor crea, pero no sostiene; engendra, pero no cuida. Lo que abandona no es sólo a la criatura, sino su propia capacidad de amar.
El monstruo, por su parte, es la representación viva de todo lo que el creador no puede reconocer en sí mismo. Es el rostro de lo reprimido, de lo que el yo expulsa para mantener la ilusión de pureza. “Soy maligno porque soy desgraciado”, dice la criatura. Su maldad no nace del deseo de hacer daño, sino del dolor de no ser visto. Y esa frase podría ser el emblema de toda existencia humana abandonada: no hay monstruos, hay heridas que gritan. Shelley, sin saberlo, anticipó una verdad psicoanalítica profunda: el rechazo funda la violencia, y la falta de ternura engendra horror. La criatura sólo quiere ser amada, pero su fealdad se lo impide. Así, el horror no está en su aspecto, sino en la mirada que no puede ver más allá de él. En esa paradoja —la del amor imposible—, Shelley escribió una tragedia que no ha dejado de repetirse: la de quienes crean sin cuidar y de quienes existen sin ser vistos.
El horror como espejo del alma
La obra de Shelley no habla del terror sobrenatural, sino del terror moral. “El aislamiento es una forma de castigo, pero también de conciencia”, escribió Harold Bloom en Mary Shelley’s Frankenstein (1987). Victor huye de su criatura, pero en realidad huye de sí mismo. La novela entera puede leerse como una persecución interior: el hombre que intenta escapar del espejo que lo acusa. El horror, entonces, no está afuera; vive dentro. Desde la filosofía, el subtítulo “El moderno Prometeo” puede leerse como una crítica al racionalismo que pretende emancipar al hombre sin redimirlo. El siglo XIX creyó que el conocimiento bastaba para salvarnos, pero Shelley intuyó que la razón sin ternura es estéril. Kierkegaard lo habría dicho con otra voz: “El mayor peligro del hombre no es perder la razón, sino perder su alma” (La enfermedad mortal, 1849). Victor crea un cuerpo, pero no un alma; inventa vida, pero sin amor. Por eso su criatura no vive: sufre.
En el plano psicoanalítico, Shelley retrata el drama del abandono primario. La criatura despierta a un mundo donde su creador la rechaza y su entorno la teme. Como todo sujeto herido, busca un reflejo que lo confirme, un Otro que le devuelva existencia. Cuando no lo encuentra, se convierte en su propio verdugo. “Hazme feliz y seré virtuoso”, le suplica a Victor; pero el padre simbólico no responde. En esa falta nace la tragedia: la bondad negada se vuelve furia. Así, el horror de Frankenstein no reside en la monstruosidad física, sino en el vacío relacional. Shelley nos recuerda que el mal no surge de la oscuridad, sino del abandono. Y que cada ser humano, si no es mirado con ternura, puede volverse criatura errante, incapaz de reconocerse. El horror, en última instancia, es el rostro de la soledad.

Guillermo del Toro: la belleza de lo roto
Guillermo del Toro creció viendo crucifijos con las heridas abiertas y santos cubiertos de sangre. “Fui educado entre imágenes donde el dolor era también belleza”, confesó en una entrevista con CBS News (2025). Esa mezcla de ternura y espanto atraviesa toda su filmografía: del fauno que guía a una niña en medio de la guerra al anfibio que enseña a amar a quien no encaja en el mundo. Su Frankenstein no es una excepción: es la culminación de su fe en que el horror puede ser redentor. “El monstruo —dice del Toro— no es la negación de la belleza, sino su otra cara” (El País, 2025). Su versión parte de la misma herida que Shelley, pero la mira con misericordia. Si en la novela la criatura es castigo, en la película es súplica. Si en Shelley hay culpa, en del Toro hay compasión. El director mexicano traslada el mito del laboratorio al alma: muestra que lo verdaderamente espantoso no es la deformidad del cuerpo, sino la falta de amor que lo rodea.
En su estética, la fealdad se convierte en poesía. Cada cicatriz es una forma de memoria, cada deformidad una historia. Del Toro ha dicho que su obra entera es una carta de amor “a los que se sienten monstruosos por dentro”. No se trata de negar el horror, sino de reconciliarse con él. Ahí radica su genialidad: en recordarnos que las heridas, si se contemplan con ternura, pueden volverse bellas. Desde la filosofía del arte, esta propuesta dialoga con lo sublime kantiano: lo que fascina y espanta a la vez. Lo terrible adquiere dignidad cuando lo comprendemos. La belleza de lo roto no consiste en embellecer la tragedia, sino en darle sentido. Del Toro, a diferencia de Shelley, no busca castigar al creador, sino sanar al creado. Su Frankenstein no destruye: reconcilia.
Filosofía y psicoanálisis del creador y la criatura
Shelley y del Toro convergen en una misma intuición: todo acto creativo es un intento de sanar. Victor Frankenstein crea porque no soporta la pérdida; del Toro filma porque quiere reparar lo que la vida hiere. Ambos parten de la falta, de ese hueco que nos empuja a inventar consuelo. “El arte —decía Nietzsche— nace de la herida que sangra lentamente” (El nacimiento de la tragedia, 1872). En ese sentido, el monstruo no es sino el rostro visible del dolor que insiste en ser escuchado. Desde el psicoanálisis, la criatura encarna lo que Freud llamó lo ominoso (Das Unheimliche, 1919): lo familiar vuelto extraño, lo que alguna vez amamos y ahora tememos. Cada vez que nos enfrentamos a lo que rechazamos en nosotros, algo de la criatura despierta. Lacan diría que es “lo real” que irrumpe: aquello que no puede simbolizarse y, sin embargo, nos mira desde la oscuridad. Shelley lo muestra con horror; del Toro, con ternura. Ambos nos invitan a la misma tarea: no huir de nuestra sombra.
Filosóficamente, el creador y la criatura son dos polos de la condición humana: el deseo de dominar y el anhelo de ser amado. Uno busca eternidad; el otro busca sentido. Cuando ambos se encuentran, se produce el milagro o la catástrofe. En Shelley, vence la catástrofe; en del Toro, la posibilidad del perdón. Ambos, sin embargo, confiesan que la belleza y el horror son inseparables. Lo que nos salva no es negar lo monstruoso, sino comprenderlo. Desde el diván, podríamos decir que Frankenstein es la metáfora perfecta de la transferencia: el amor que el paciente deposita en su analista, esperando que no lo abandone. Y quizá por eso el mito sigue vivo: porque todos, en algún momento, fuimos esa criatura que sólo pedía ser escuchada y no destruida.
Dos caras del mismo espejo
Mary Shelley escribió su novela como advertencia: “Cuida lo que creas”. Guillermo del Toro la convierte en una invitación: “Ama lo que temes”. En el fondo, ambas frases apuntan al mismo misterio: la responsabilidad de mirar lo que nace de nuestras manos y de nuestro corazón. En Shelley, el castigo llega por soberbia; en del Toro, la redención por compasión. El horror de la ciencia se vuelve belleza espiritual. Podría decirse que Shelley nos enfrenta al precio del conocimiento, mientras del Toro nos ofrece la ternura del reconocimiento. En la novela, el creador destruye al monstruo; en la película, el creador lo abraza. Una nos habla del castigo; la otra, de la reconciliación. Pero ambas nos recuerdan que la creación sin amor está condenada a devorarse a sí misma.
Desde una mirada contemporánea, la lectura de del Toro tiene un eco social: en tiempos de inteligencia artificial, manipulación genética y deshumanización digital, el nuevo Frankenstein somos nosotros. Creamos máquinas, algoritmos y vínculos efímeros sin hacernos cargo del alma que perdemos en el proceso. Shelley previó el peligro de la ciencia sin conciencia; del Toro nos pide añadirle arte, compasión y mirada. Al final, Frankenstein no trata de monstruos, sino de heridas que piden compañía. Shelley gritó desde el dolor; del Toro susurra desde la esperanza. La primera nos dice que el amor ausente destruye; el segundo, que el amor presente redime. Entre ambos, se dibuja el espejo donde aún nos miramos.
Reflexión final
Quizá lo más humano de Frankenstein no sea la criatura ni el creador, sino el vacío entre ambos: ese espacio donde alguien debería haber dicho “te veo” y no lo hizo. La novela de Shelley y la película de del Toro nos recuerdan, cada una a su manera, que la vida no se sostiene sólo con conocimiento, sino con ternura. Que no basta crear: hay que cuidar. Que no basta mirar: hay que comprender. Encontrar la belleza en el horror no significa justificar el mal, sino reconocer que incluso en lo más roto late la posibilidad del bien. Hay belleza en la cicatriz que cuenta una historia; hay luz en la lágrima que cae sin rencor.
Shelley escribió desde la muerte, del Toro filma desde la compasión. Entre ambos, se abre un camino que todos debemos recorrer: el de reconciliarnos con lo que tememos, con lo que fuimos, con lo que todavía no amamos. Porque el verdadero horror no está en el monstruo… sino en los ojos que no saben verlo con amor.
Si te gustó esta entrada, puedes suscribirte gratis a mi blog www.cronicasdeldivan.com para recibir nuevas reflexiones en tu correo. También puedes seguirme en Instagram: @hchp1.
Gracias por leer, y por mirar conmigo —una vez más— la belleza que habita en el horror.