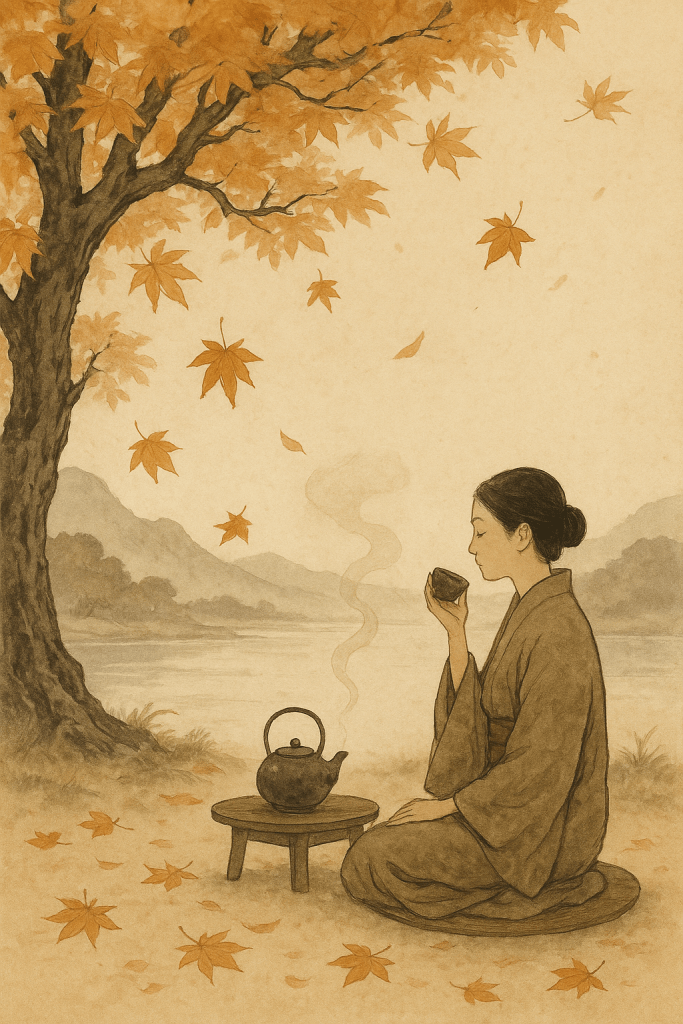“Lo contrario de la depresión no es la felicidad, es la vitalidad».
—Andrew Solomon
Queridos(as) lectores(as):
Hay un estado anímico que se ha vuelto extraordinariamente común y, al mismo tiempo, profundamente invisible. No aparece en manuales diagnósticos con nombre propio, no suele motivar consultas urgentes ni despierta alarmas en quienes rodean a la persona que lo vive. Es un malestar educado, silencioso, funcional. Ese lugar incómodo donde uno no puede decir honestamente que está mal… pero tampoco logra decir que está bien. Y lo inquietante es que, desde fuera, todo parece marchar con normalidad. Quien habita este estado suele cumplir con lo esperado: trabaja, responde, mantiene vínculos, sonríe cuando corresponde. No hay colapso, no hay drama, no hay tragedia visible. Pero hay una sensación persistente de lejanía respecto de la propia vida, como si se la estuviera viviendo desde una cierta distancia emocional.
No duele lo suficiente como para detenerse, pero tampoco entusiasma lo suficiente como para comprometerse de verdad. Se vive, sí, pero con el freno de mano ligeramente puesto. Esta entrada no está dirigida a quien se siente devastado o hundido, sino a quien se siente apagado. A quien ha aprendido a funcionar sin preguntarse demasiado, a quien ha confundido estabilidad con bienestar, y ha normalizado una vida emocional en modo ahorro de energía. Porque a veces el problema no es estar mal, sino haber dejado de estar vivo sin notarlo.
El limbo emocional: cuando nada duele, pero nada vive
Una de las grandes trampas de nuestra época es haber convertido la neutralidad emocional en una virtud. No sufrir demasiado, no sentir demasiado, no implicarse demasiado. Vivir “tranquilo”. El problema es que esa tranquilidad, muchas veces, no es paz, sino anestesia. No es equilibrio, sino adormecimiento. Albert Camus describió con precisión este estado cuando hablaba de la experiencia del absurdo cotidiano, ese momento en el que la vida se vuelve una secuencia mecánica de actos repetidos, desprovistos de verdadero sentido: “El levantarse, el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, cuatro horas de trabajo, la comida, el sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado según el mismo ritmo…” (El mito de Sísifo, 1942).
Camus no hablaba de depresión clínica, sino de una vida que ha perdido espesor existencial. Y eso es justamente lo que ocurre en este limbo emocional: nada va mal de manera evidente, pero nada vibra. No hay grandes dolores, pero tampoco grandes deseos. La vida se vuelve correcta, eficiente, incluso cómoda… y al mismo tiempo, extrañamente ajena. En la cultura pop este estado aparece retratado con crudeza en personajes como Don Draper, de Mad Men (2007-2015): exitoso, admirado, funcional, y profundamente vacío. No está “mal” en el sentido clásico, pero vive desconectado de sí mismo, anestesiado por el trabajo, el alcohol y una identidad que ya no le pertenece. El espectador intuye algo que el propio personaje tarda temporadas en admitir: funcionar no equivale a estar bien.
Funcionar no es lo mismo que desear
Una de las confusiones más dañinas del mundo contemporáneo es identificar el bienestar con el rendimiento. Mientras una persona funcione —produzca, responda, cumpla— se asume que está bien. Pero el psiquismo no se organiza solo en torno a la eficiencia. Sigmund Freud fue claro al señalar que el ser humano no se rige únicamente por el principio de realidad, sino también por el deseo, y que cuando este queda sistemáticamente relegado, el malestar aparece por otras vías: “El yo no es dueño en su propia casa” (Introducción al psicoanálisis, 1917). Cuando el deseo es ignorado, no desaparece: se transforma en apatía, en cansancio vital, en irritabilidad difusa o en una sensación persistente de sinsentido.
Muchas personas no están tristes, pero han dejado de entusiasmarse. No están deprimidas, pero nada las convoca de verdad. Han construido una vida “como debe ser”, pero no una vida que les pertenezca. Este fenómeno se refleja con fuerza en películas como Lost in Translation (Perdidos en Tokio, 2003), donde los protagonistas no sufren grandes tragedias, pero se sienten profundamente desconectados. No están mal, pero tampoco están bien. Están suspendidos en una vida que ocurre sin ellos. Y esa distancia interna, sostenida en el tiempo, termina siendo profundamente desgastante.

—Charlotte, Lost in Translation (2003)
El miedo a sentir demasiado
¿Por qué tantas personas prefieren este estado tibio antes que arriesgarse a sentir? Porque sentir implica vulnerabilidad. Implica exponerse a la pérdida, al fracaso, a la decepción. En una cultura que valora el control emocional y sospecha de la intensidad, no sentir se vuelve una estrategia de supervivencia. Søren A. Kierkegaard describió magistralmente esta forma silenciosa de desesperación: “La forma más común de desesperación es no ser consciente de estar desesperado” (La enfermedad mortal, 1849). No sentir demasiado suele presentarse como madurez, autocontrol o estabilidad. Pero muchas veces es miedo. Miedo a volver a ilusionarse, miedo a necesitar, miedo a perder el equilibrio precario que se ha construido.
Así, la persona se instala en una vida emocional de bajo voltaje, donde nada desborda, pero nada transforma. Series como BoJack Horseman (2014) llevan esta lógica al extremo: el personaje principal vive rodeado de éxito, reconocimiento y recursos, pero emocionalmente está anestesiado. La serie insiste una y otra vez en esta idea incómoda: evitar el dolor no garantiza una vida vivible. A veces sólo garantiza una vida vacía.
“No me quejo porque no tengo de qué”
Uno de los mayores obstáculos para reconocer este malestar es la culpa. “No debería sentirme así”, “hay gente peor”, “no me falta nada”. Este discurso, que parece razonable, termina invalidando la experiencia subjetiva. Pero el sufrimiento no funciona por comparación. No se cancela porque otros sufran más. Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista británico, advertía que una de las formas más profundas de sufrimiento es la pérdida de la sensación de estar vivo, incluso en contextos aparentemente favorables: “Es una experiencia terrible no sentirse real” (Realidad y juego, 1971). Y esa irrealidad subjetiva suele aparecer justamente cuando uno se obliga a estar bien por razones externas.
En redes sociales, esta lógica se refuerza: vidas editadas, sonrisas constantes, gratitud obligatoria. El mensaje implícito es claro: si no estás bien, algo estás haciendo mal. Así, muchas personas aprenden a callar su vacío, a normalizarlo, a convivir con él como si fuera el precio inevitable de la adultez.
Cuando la vida pide ser escuchada
Martin Heidegger sostuvo que existir no es simplemente “estar ahí”, sino hacerse cargo de la propia posibilidad: “La existencia es siempre mía” (Ser y tiempo, 1927). Este estado de “no estoy mal, pero tampoco estoy bien” puede ser leído no como un fracaso, sino como una señal. Una invitación incómoda a preguntarse por el propio modo de vivir. Tal vez no estés mal. Y eso es importante reconocerlo.
Pero quizá tampoco estás verdaderamente bien. Y eso merece atención. No para dramatizar, sino para escuchar. Para preguntarte qué te importa, qué te mueve, qué te hace sentir vivo, aunque implique incomodarte. La vitalidad no es euforia ni optimismo forzado. Es presencia. Es sentir que la vida, con todo y su peso, todavía te concierne.
Reflexión final
¿Y si no estar mal no fuera suficiente? ¿Y si la pregunta no fuera “qué me falta”, sino “qué estoy dejando de escuchar”? ¿Desde cuándo vivir se volvió sólo cumplir?
Si esta reflexión resonó contigo, te invito a seguir leyendo Crónicas del Diván, a dejar tu comentario, a escribirme desde la sección Contacto, y a acompañar estas reflexiones también en Instagram @hchp1.
A veces, empezar a estar mejor no implica grandes cambios, sino atreverse a no seguir anestesiado.